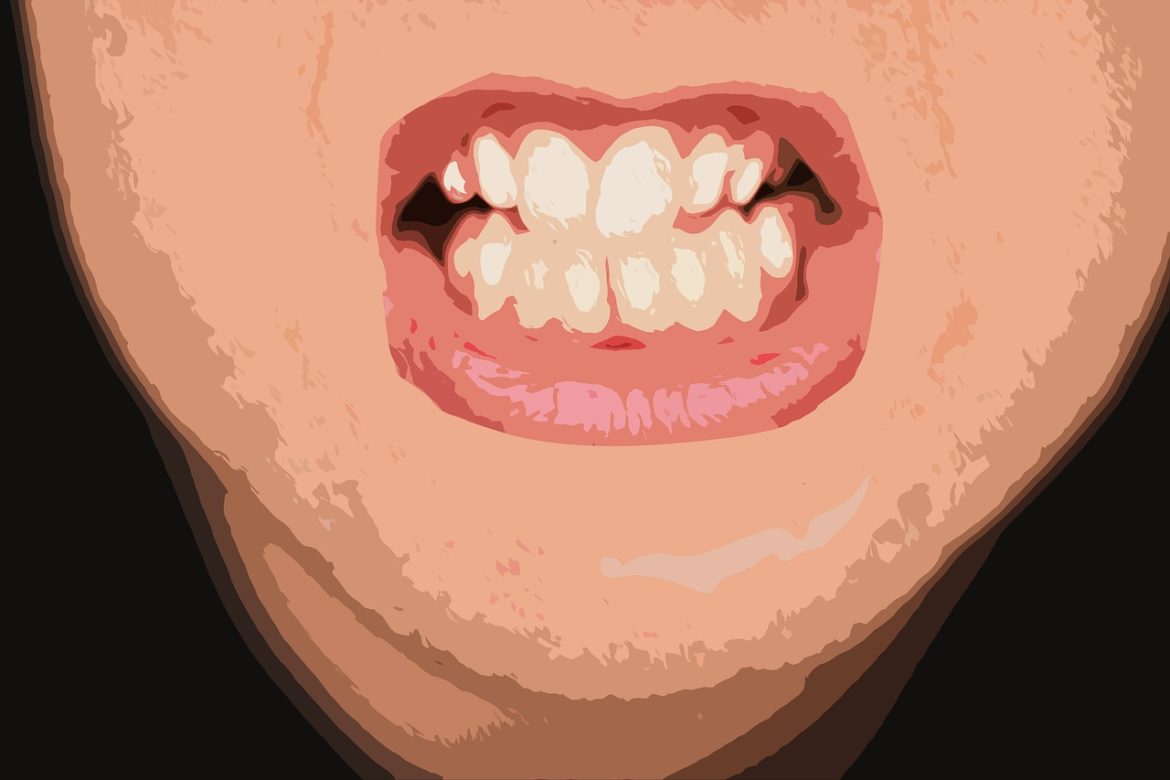
Hace una semana, pregunté a las mujeres de mi TL, cuál era la cosa más memorable que habían hecho “porque les daba la gana”. Y debí agregar “sin justificar”, porque no deseaba explicaciones. Quería saber qué decisión había tomado cualquiera de ellas, sin escuchar el imperativo histórico de obedecer. Ya fuera a su padre, madre, la tradición, a la conciencia cultural que supone que una mujer siempre tiene la obligación de hacer alguna cosa. De pronto, hubo cientos de respuestas. Y todas, unidas bajo una única línea: contradecir a la imagen de la mujer que se impone en nuestra cultura.
“Viajé sola”, “fuí a Libia contra todo consejo”, “recorrí el Tíbet a pie”, “emigré y dejé todo atrás”, “no me casé”, “dejé al buen partido”, “no me afeité de nuevo”, “no me volví a depilar las cejas”, fueron varias de las respuestas inmediatas. Pero a poco, se hicieron más complejas. “Conduje 13 horas con un automóvil. Llegué impregnada del olor de la gasolina, con la dirección un poco extraña. Pero llegué”.
Para medianoche, la mayoría eran confesiones más duras. “Abandoné a mi esposo abusivo, aunque todo el mundo en mi familia se oponía”, “abandoné a mi familia en la graduación de pre grado y fuí a comer en un restaurante. Durante cinco años me habían repetido que estaba perdiendo el tiempo”
De pronto, me hizo sonreír el valor, el poder y en especial, la sencillez emocional de cada confesión. “Dejé mi trabajo corporativo sin saber qué hacer después”, “dejé mi carrera de Letras para dedicarme a la física”, “decidí sólo pensar en mí”. La lista se hizo interminable, llena de matices. La sensación de una gran confesión a voces. “No me justifiqué cuando debí” dijo alguien, por último, al día siguiente. “No sé si he hecho algo sólo porque me diera la gana” confesó mi brillante, potente y querida amiga A. “Pero creo que debería intentarlo”.
Recopilé cada frase, las ordené con cuidado. Sentí deseos de reír y llorar. De pronto, comprendí que cada mujer que respondió a mi tweet, que cada una de las que contaron y explicaron su experiencia de contravenir el aparente orden del mundo habían entendido, al igual que yo, que nuestra sociedad exige a la mujer un tipo de sumisión difícil de entender y mucho menos catalogar. Que todas, tuvieron que atravesar un espacio personal doloroso, para entender que ser mujer es un rol que la cultura impone, sostiene y presiona. ¿Qué ocurre cuando decides hacer lo que quieres y no lo que puedes? ¿Qué ocurre cuando se rompe esa línea histórica que parece sujetar cada espacio de la mirada moral y consciente de la mujer sobre su lugar en el mundo?
“En el fondo, hacer lo que te da la gana es una experiencia liberadora, pero dolorosa. Porque te enseña que, en realidad, pasas buena parte de tu vida explicando el por qué vives como vives” escribió alguien a mi privado. “El por qué eres como eres. El por qué tomaste las decisiones que tomaste. Después, cuando sabes que no hay nada que explicar, la vida se hace simple. Pero hay una herida discreta, en comprender que muchas veces, pediste disculpas sólo por ser tú”. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Leí varias veces el párrafo. Al final, tuve un raro estallido de ira que se transformó en una extraña ternura. ¿Por qué una mujer debe justificar el hecho mismo de cada una de sus decisiones?
No lo sé, pero sin duda, es algo que todas descubrimos antes o después. Nos enfrentamos antes o después. Es una batalla silenciosa, dolorosa, extraña, que te acompaña incluso cuando no lo sabes. Cuando lo piensas, la sensación se hace más angustiosa, complicada, inquietante. Una mirada a un extremo de nuestra cultura, que nadie quiere – y muchas veces – no mira con atención. Ese que impone a la mujer un rostro que quizás, no es el suyo.
***
El motivo por el cual sigo soltera intriga a buena parte de mi familia. Para ser franca, a mis amigos e incluso conocidos. De hecho, no sólo se trata de una saludable curiosidad. Es una verdadera preocupación. Una, además, que produce conversaciones incómodas. Una que me acompaña a todas partes. En las fiestas familiares, en las que se suele indagar en mi estado civil con inquietud. En las que sostengo con posibles clientes - ¿y soltera por qué? me dijo uno hace poco, con cierta desconfianza -, incluso con personas a quienes no conozco.
Hace un par de días, un interlocutor anónimo me preguntó a través de un mensaje directo «¿por qué una bella dama como yo, no tenía pareja?». Lo hizo en el tono condescendiente y paternalista que me suelen dedicar, ya sea por mi edad, mi trabajo «bohemio» o la múltiple cantidad de excusas por las cuales a una mujer se le menosprecia en lo intelectual.
Leí la pregunta, con el rostro encendido de ira. Ira pura, de esa que te sacude, que te deja a solas en un lugar de tu mente difícil de acceder de otra manera. Pensé en mantener mi actitud neutra sobre el tema. Bloquear, responder de forma seca, ser educada y formal. Pensé que soy una activista feminista visible. Que cada vez que me disgusto en redes sociales o que hago comentarios especialmente duros, los prejuicios se reflejan sobre lo que digo y se potencian. Que no tiene importancia que un desconocido intente indagar sobre mi vida privada, porque las redes sociales construyen la percepción de que eso es permisible. Que eso es natural. Que solo debía…¿qué? Me encontré con las manos sobre el teclado, la boca apretada. Las mejillas ardiendo, sí, de ira.
«Porque no me da la gana», escribí. Miré la respuesta. La envié. Y sentí un alivio que creo llevaba un buen tiempo sin experimentar. Un alivio de gozo puro, de franqueza inusitada. «No tienes que ser grosera, mija» me respondió de inmediato el comentarista sin nombre e incluso, sin fotografía. «No me da la gana» había escrito. ¿Dónde está la grosería en eso? ¿Por qué ofende? ¿por qué irrita? ¿por qué una mujer no puede hacer en específico eso: hacer valer su santa voluntad?
Me he enfrentado a esa idea durante buena parte de mi vida. Cuando rompí con el novio universitario - buen prospecto, según mi madre - porque no podía comunicarme con él. Me refiero a que a pesar de la atracción mutua, el buen sexo, los besos deliciosos, los viajes, las obras de teatro, las divertidas conversaciones a media noche, no podía entenderme. No lo hacía y cada vez, la sensación de explicar mi vida, detallar, justificar, se hacía más fuerte. De modo que rompí con él, a pesar del dolor que causó, la urgente angustia que me provocó la soledad, la ausencia. «Esa no es una razón para dejar a nadie» me dijo mi tía, escandalizada. La miré desconcertada.
- ¿Qué razón sí lo es?
- Que te pegue, que te sea infiel. ¿Pero que no entienda algunas cosas de ti? Todos estaríamos solteros de hacer eso.
No quise mencionar el hecho que me parecía preocupante pensar que mi opción a una mala relación afectiva, era una maltratadora, según esa versión de las cosas. Pero me sorprendió mucho más, el hecho que alguien considerara que el punto crítico que tu pareja no te entienda en decisiones y aspectos importantes, era una razón pequeña para el desamor. ¿Qué ocurre cuando la persona a tu lado te cuestiona a toda hora? ¿Qué ocurre cuando la persona con quien quieres compartir tu vida menosprecia tus creencias e ideales? ¿Qué pasa cuando una mujer se hace las preguntas que cree convenientes y necesarias, sólo para encontrar que las respuestas desagradan?
- No pasa nada. No se habla de eso - se sorprendió mi tía - ¿de verdad esperas que tu marido te entienda de esa forma?
Por supuesto, mi tía es una mujer de cincuenta y tantos años, con más de treinta de casada. Esas «pequeñeces» deben pasar a engrosar la larga lista de incomodidades que se sostienen en la vida doméstica. Pero el caso es que me asombró - y me dolió - esa simplificación del espacio en común, de todos los pequeños estratos que sostienen una relación.
- Quiero que el hombre a mi lado sea mi amigo.
- Búscate un amigo. Pero un marido es un marido. Una mujer no puede querer algo semejante.
- ¿Por qué no?
- Porque no puede.
Nos quedamos de pie, en su pequeña cocina impecable. Mi tía, una ejecutiva que pasa más tiempo en la oficina que en casa, me pareció más joven, frágil de lo que nunca me había parecido. El cabello corto e impecable. La piel tirante sobre los pómulos. Las arrugas alrededor de los ojos y la boca, muy marcadas. Siempre me habían dicho que me parecía a ella, más que a mi madre. Que entre ambas, el parecido físico era obvio y dulce. Me pregunté ahora, si miraba mi futuro. Si al final, antes o después, llegaría a claudicar en ese ideal mío de amar y a la vez ser cómplice de la persona que amo.
¿Hay algo mal en mí, me pregunté con un pesar abrumador? ¿Hay algo mal en mi vida? ¿Soy ilusa al creer en una comunión personal y emocional semejante?
Espera…¿qué? Recuerdo la sacudida de conciencia. ¿Qué no puedo? ¿No puedo? Suspiré, aturdida. ¿No puedo? Recordé una de mis últimas conversaciones con mi ex, una de las más dolorosas. Habíamos hablado sobre mi decisión de no tener hijos y cómo podría nuestra relación sobrevivir a eso. Me miró, aturdido.
- No puedes decidir algo así.
- ¿Cómo que no?
- Todas las mujeres quieren tener hijos.
- Yo no quiero.
- Sí quieres, pero no lo sabes.
- ¿Cómo que no lo sé?
- Es una etapa, la de la rebeldía - me explicó - pero vas a querer.
Tenía casi veinte años cumplidos y supe muy claro, que todo había terminado. No importa que la relación se alargara tres meses más, que pasáramos un fin de semana hermoso en una especie de aventura romántica una semana después. Todo se había terminado ese día. En el preciso instante en que él me miró y me dejó claro que hay cosas que, según su autorizado criterio de hombre veinteañero, una mujer no puede hacer. Sentí el tirón del miedo, la sensación de que algo en mi vida se rompía y flotaba libre. Y sentí también la ira. La ira de ese «no puedes». Como si el «quiero» estuviera invalidado y reducido por un deber moral mucho más amplio y extraño, difícil de entender.
No hablo de feminismo, no hablo de política. Hablo de historia. Hablo de la presión sobre mis hombros de ser mujer. Hablo de la sensación omnipresente de que debo «hacer algo», que debo avanzar hacia «algo». Que debo entender mi vida según «algo». Que debo asumir lo que soy «según algo». ¿No es eso lo normal? ¿No es eso lo deseable? ¿no es eso lo que hago para vivir? ¿No es eso lo que necesito? No, no lo es.
- Porque no me da la gana - le respondí a mi tía.
- ¿Qué?
- Que no me da la gana tener un hombre en mi vida que no me entienda - dije - y eso implica la soltería, me quedaré sola.
- Te vas a quedar, claro - mi tía ahora también estaba enfurecida - ¿no ves que es imposible eso?
Imposible ¿qué? Pensé después. Lo he pensado muchas veces. ¿Qué es imposible? ¿Qué no puedo hacer? Me lo he preguntado tantas veces y en tantas formas a lo largo del tiempo, que se convirtió en un dolor. Una sensación angustiosa y caótica. Buscar el sentido de la normalidad. De lo que puedo hacer. Del clásico «me da la gana» que a las mujeres se nos ha negado durante buena parte de la historia.
***
Hace unos días, un amigo me insistía que ninguna mujer es rebelde - violenta, agresiva, visceral o contradictoria - porque «su código genético no se lo permite». Según su argumento, la selección natural dotó a la mujer de una pasividad, resignación y bondad apta no sólo para fundar el hogar que los hijos pudieran necesitar para crecer, sino para brindar a la «tribu» a la que perteneciera un tipo de conocimiento intuitivo que de otra manera, no obtendría. Escuché todo lo anterior entre divertida y un poco desconcertada.
– ¿Me estás diciendo que las mujeres jamás serán violentas o rebeldes porque su código genético así lo dispuso? - le pregunté.
- Así es - me respondió - la sabiduría ancestral hace que una mujer sea por necesidad el sostén y el hogar.
- En otras palabras ¿Una mujer no puede ejercer poder militar o personal?
- Sí, claro que puede. Pero una mujer no puede ser malvada. No a la manera del hombre, por supuesto.
Me pregunto si debo recordarle que en el pasado, el poder y la agresividad femenina eran celebrados como un tipo de atributo no sólo reconocible sino además temible. Que aun cuando para los hombres las palabras «rebeldía» y «maldad» suelen ser términos distintos y no paralelos, para la mujer la cosa es bien distinta. Que mujeres como Boudica o las Amazonas fueron consideradas íconos de valor en su tiempo, esencialmente por su capacidad para la lucha y la guerra. Que Juana de Arco, fue respetada e incluso admirada justo por las características que mi amigo supone una mujer no puede poseer. Y que de hecho, a través de la historia las mujeres han demostrado ser tan violentas, crueles y malvadas como su contraparte masculino. Lo cual no es un logro en sí mismo pero que demuestra que el género no hace demasiada distinción en las raíces de lo que provoca la violencia y sobre todo, la idea más elemental que sobre la maldad. Más allá de eso, me preocupa esa idea sobre la mujer sumisa y dedicada, abnegada y toda bondad que el concepto que esgrime mi amigo parece describir. Un tipo de mujer irreal que buena parte de la cultura se ha encarado por año de sostener.
La Iglesia católica suele llamar a las mujeres «hijas de Eva», haciendo clara referencia a esa docilidad y también, «talante pecaminoso» que suele asumirse de la figura de la mitológica primera mujer. No se trata de una comparación amable: a Eva se le atribuye el primer pecado (el de la desobediencia) y por tanto, es el origen de todos los posteriores males que padece la humanidad. De la misma manera que la griega Pandora (cuya curiosidad también nos llevó al desastre como raza) Eva se erige como el símbolo de todo lo que una mujer es y debe evitar ser, por lo que se le debe condenar.
Una forma de concebir lo femenino desde lo restrictivo, lo limitado y el castigo posible. Porque a estas mujeres mitológicas, se les condena por esencia y se les acusa por el simple hecho de «rebelarse» (cuando no debieron y en realidad, no pudieron) contra la imagen de la mujer plácida, callada y maleable que la mayoría de las culturas antiguas consideraban necesaria. La mujer, como parte del decorado de la historia. Envuelta - y bien sujeta - en ese anonimato histórico que parecía denigrar su mera existencia.
Y es que el «mal» cultural y la rebeldía, sugieren cierta individualidad que para durante siglos le fue negada a la mujer por la sociedad. La identidad de lo femenino siempre pareció depender de cómo el hombre le concebía, incapaz de subsistir - y existir - más allá de los límites de una imagen ideal confusa. Por ese motivo, la concepción de lo maligno de la mujer siempre está sujeta a algo incontrolable, a su cualidad «incompleta» y la mayoría de las veces, obra de su naturaleza descuidada y pesimista. Como si la decisión moral de lo perverso - sujeta a un objetivo moral y una percepción sobre lo ético intelectualmente compleja - estuviera vedada para la mujer.
Parte de ese argumento sobrevive en las ideas que expresa mi amigo, que de hecho he escuchado cientos de veces, repetidas en todo tipo de contexto. Una y otra vez se usa el determinismo biológico no sólo para analizar el prejuicio sino además, darle al argumento cierta consistencia. Que no lo digo yo, parece insistir esa salvedad sobre los intríngulis del código genético, lo dice el cromosoma que nos separa. Y con eso parece ser suficiente para sustentar una serie de ideas incompletas e insuficientes para justificar la mirada condescendiente sobre la mujer.
– Puede que te parezca un poco loco, pero es así - me insiste - las mujeres que son rebeldes o algo semejante, están enfrentándose a su propia naturaleza. En realidad, es una reacción psicológica más que mental. No existe una mujer realmente «malvada».
Me pregunto que pensará mi amigo sobre las investigaciones judiciales e históricas que demuestran que la Alemania Nazi, por ejemplo, más de quinientas mil mujeres se incorporaron al servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial para servir al frente y que 3.500 de esas mujeres, se convirtieron en guardias de campos de concentración - casi el mismo número de hombres - siendo tan temibles, implacables y crueles, como sus homólogos masculinos. Que la mayoría de las mujeres nazis ejercían poder de fuego contra los reclusos en campos de concentración y participaron como miembros activos del ejército, en torturas y matanzas. ¿Cómo puede definirse ese tipo de violencia tan pragmática como la de asesinar por métodos científicos, de hambre y frío a un grupo étnico? ¿No se supone que ese especialísimo ADN femenino debería inclinar a todas las mujeres hacia un espontáneo rasgo de protección y cuidado?
– ¿Sabes quien es Ilse Koch? - le pregunto a mi amigo. Parpadea.
- ¿Es…una ministra Nazi? - pregunta.
- Era la esposa de Karl Koch, comandante del campo de concentración de Buchenwald. Fue considerada una de las mujeres más crueles de su época: coleccionaba trozos de piel de víctimas con tatuajes y según rumores, asesinaba mujeres jóvenes para elaborar lámparas con el cuero de su piel.
Mi amigo no dice nada. Me dedica una mirada entre confusa y levemente irritada. Sonrío sin querer.
– Al igual que Irma Grese, pertenecía a las «Guardianas Nazis»- prosigo - un grupo de varias mujeres que fueron reconocidas por la violencia con que sometían a los prisioneros judíos en los campos de concentración.
La violencia femenina existe por tanto y quizás, por las mismas razones obscenas y temibles que existe la masculina. Incluso, parece tratarse de lo mismo: Una percepción sobre la capacidad para la agresión y la violencia que no sólo no distingue el género sino que además, hace evidente esa necesidad impenitente y concluyente de la violencia como rasgo natural. Así, sin más. Sin atenuantes o reflexiones al respecto.
Mi amigo vuelve a quedarse callado. Supongo que no hay mucho que decir a eso. Pero no puedo evitar pensar en cómo esa noción de la mujer bondadosa, suscribe a lo femenino a un límite muy preciso sobre lo que la mujer puede ser. No me refiero claro, al hecho que la violencia pueda definir a la mujer - no creo que pueda definir a nadie, en todo caso - sino que esa insistencia de la bondad como concepto - sin matices y en un estado de pureza cercano al ideal - crea una visión irreal sobre la mujer y le resta complejidad como individualidad. Después de todo, tanto la rebeldía como el «mal» son contradicciones a la norma, al hecho real de la moralidad como parte del pacto de convivencia social. Extremos ilegales, temibles, al límite de la frontera de lo comprensible. ¿Por qué la mujer se asume fuera de ese extrarradio primitivo y esencial, tan humano?
Y es que la idea de que una mujer pueda ser violenta, agresiva o «malvada», nos resulta incomprensible. Nos resistimos a ella, intentamos catalogarla en algún estrato que le reste consistencia. Como si se tratara de un rasgo inadmisible. Hasta hace menos de tres décadas, en buena parte de los países de Europa las mujeres que participaron en crímenes junto a sus maridos, eran exoneradas por «obedecer la potestad matrimonial», aunque su participación en cualquier crimen fuera tan evidente y activa como la de su marido. ¿Por qué esa sutil diferencia entre la violencia entre géneros? ¿La violencia femenina es distinta a la que puede ejercer el hombre? Sin duda, la cultura y sus exigencias, hace que la mujer perciba la violencia de manera diferente al hombre y quizás, ese ligero matiz es lo que haga por completo distinta la manera como se asume.
Hace poco, la escritora Katherine Quarmby comentaba en un artículo que publicó el El País sobre la violencia femenina, que las ramificaciones de lo que hace - o no - violenta a una mujer son inquietantes y la mayoría de las veces, difíciles de analizar. Cuenta Quarmby que la violencia en la mujer tiene un ingrediente sociológico que lo hace inquietante. Y para ilustrar la idea, cuenta un testimonio temible: durante el genocidio ruandés, había grupos de mujeres que arrojaban pimienta de cayena por las casas, sabiendo que eso haría estornudar a los niños escondidos, lo que permitiría su captura y asesinato. Lo que la autora llama ese «profundo conocimiento de la infancia» y sobre todo, esa natural comprensión sobre el comportamiento infantil, hacen que el crimen tenga una connotación nueva y temible. Desconocida para la sociedad.
Y sin embargo, ¿se trata de la violencia femenina - o la admisión de su existencia en todo caso - algo más enrevesado que la mera dificultad de asumir que la mujer puede llegar a ser violenta? Mi amigo - y toda la idea que maneja al respecto - está convencido que sí.
– El hecho que una mujer o un grupo de mujeres pueda ser violentas no quiere decir que lo que digo carece de razón - argumenta ahora mi amigo, incómodo - el crimen y su posibilidad es algo real. ¿Pero y la rebeldía? Toda mujer es sumisa por necesidad. Y eso no es malo.
Por supuesto, hablamos de dos ideas distintas, pienso con cierto cansancio, aunque por buena parte de la historia una mujer rebelde pudiera ser considerada criminal o algo peor. Pero sí, la rebeldía femenina parece encontrarse al límite de lo que se considera comprensible dentro de las características que se supone definen al género.
¿Qué ocurre con todas las mujeres que han luchado para oponerse a un sistema que las minimiza y las infravalora? ¿Qué ocurre con las Simone de Beauvoir del mundo? ¿Las Mary Wollstonecraft? ¿Las Margaret Mead? ¿Las Simone Weil? ¿Las millones de mujeres a través de la historia que han resistido esa noción de la bondad más parecida a la estupidez moral que le han querido endilgar? ¿Son excepciones a la regla? ¿Mutaciones biológicas e intelectuales aún inclasificables? ¿O se trata de algo más complejo, fruto de esa sutil discriminación a la que se somete a toda mujer por el solo hecho de serlo?
Claro está, no es equiparable la violencia de un asesinato con el enfrentamiento ideológico de las ideas, a la lucha del canon tradicional que se le impone a la mujer. Pero ambas cosas parecen sugerir el hecho que la mujer suele ser idealizada como para perder la noción de esa tridimensionalidad de carácter y de temperamento que no hace no sólo humanos, sino además individuos.
***
A veces me preocupa un poco que la sociedad insista, de una manera que hace pensar que es una obligación intrínseca, en que la mujer debe ser buena, ordenada y obediente, lo que sea que signifiquen esos términos dentro de determinado contexto. Una sentencia tácita que obliga a la mujer a actuar, comportarse y pensar de una manera específica, siendo entonces coartada, disminuida y aislada en su espíritu más salvaje y poderoso. Mi abuela solía decir que la sociedad imponía la necesidad de normalizar lo anormal para englobar este tipo de reflexiones y mientras analizo la idea, no puedo menos que coincidir con ella. Se trata de un angustioso precepto que muchas mujeres intentan incluir dentro de su estructura de pensamientos, ignorando sus voces más profundas, su instinto más primigenio. Un silencio de la conciencia que me parece en lo personal, peligroso y la mayoría de las veces, una amenaza dolorosa al pensamiento independiente.
La normalización de lo anormal, incluso en el caso de que no quepa la menor duda que una situación irregular y destructora acaece, se aplica a la violencia, al simple hecho de aceptar la discriminación de género como idea cultural comprensible - la típica noción que las mujeres debemos entender en cierta medida el machismo, los roles sociales arquetípicos - , la indiferencia hacia el mundo emocional e intelectual de la mujer, la intolerancia intrínseca hacia nuestros valores más personales. El golpeteo incesante que sufre la integridad de nuestra naturaleza creativa, espiritual e instintiva.
La mujer se enfrenta a la disyuntiva de intentar defender la vitalidad y el poder de su espíritu personal, en contra de las proyecciones invasoras de carácter físico, cultural o de otro tipo que insisten en aplastar su individualidad, destruir su propio sentido de la identidad a través de una generalización verbal y cognitiva de nuestro valor como ciudadano moral e intelectual de la sociedad a la que pertenecemos.
Por ese motivo, abogo por la desobediencia, el desorden, la fuerza de voluntad que destruye todo límite y todo concepto preconcebido. Lucho por la sabia voz que nos anima a resistir, un retazo de instinto que nos induce a aguantar hasta que podemos iniciar la laboriosa tarea de reconstruir el sentido más personal, el instinto interior. Hay una voz salvaje que vive en el interior de todas nosotras y que es capaz de comprendernos mejor que cualquier otra percepción natural que pudiéramos considerar razonable y que nos impulsa a crear, a otorgar una importancia enorme y consistente a nuestra voracidad intelectual, a nuestro deseo emocional, a la capacidad profunda y caótica de actuar en concordancia con nuestro concepto del mundo.
Ningún límite, ningún valor que no provenga de nuestra convicción más íntima, todas las ideas que recrean nuestro universo interior alzándose en todas direcciones, construyendo un Universo espléndido donde el eje rutilante - pura energía, el deseo insuperable - sea nuestra voluntad inexorable de encontrar nuestro rostro más personal, nuestra idea más paradigmática sobre quienes somos, hacia dónde vamos, qué esperamos de nuestra perspectiva personal.




