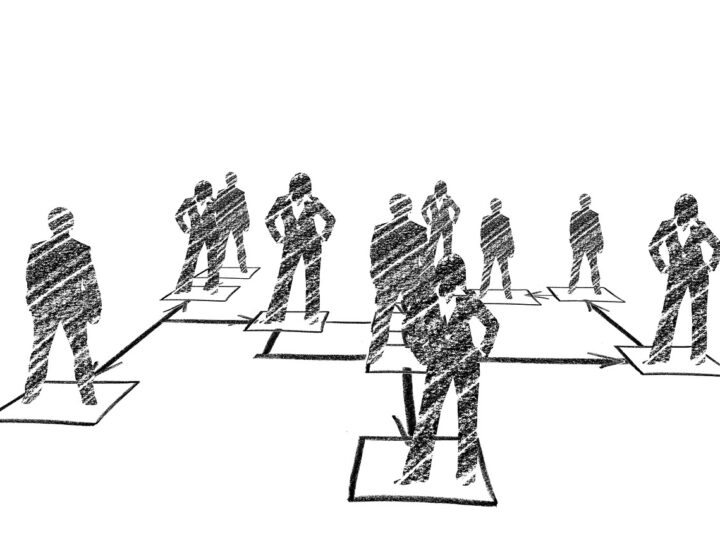Hace unos meses, una de mis amigas tuvo que enfrentar la amarga experiencia de perder el control de su intimidad, cuando su ex novio publicó en su front page de Facebook fotografías íntimas. Al principio, con la intención de forzar una reconciliación luego de una ruptura muy pública y dramática. Después, para chantajearla para mantener relaciones sexuales e incluso, pedir dinero a cambio de eliminar las fotografías. Abrumada y aterrorizada por la agresión de quien hasta entonces había considerado un hombre sensato e inteligente, abandonó todas sus redes sociales mientras intentaba manejar la situación, sin lograrlo. Le llevó semanas enteras lograr que Facebook eliminara las publicaciones y aún más, encontrar una manera legal de recuperar cierto control sobre el material sensible que su ex había difundido. Me lo cuenta todo aún enfurecida y frustrada, pero sobre todo asustada por lo ocurrido.
— Nunca esperé que algo así pudiera pasarme — me explica — estaba segura podía confiar en él.
Tenía razón en hacerlo. Después de todo, habían sostenido una relación de casi cinco años, lo suficientemente sólida como para que incluso pensar en un compromiso a largo plazo. Nunca había existido el menor indicio de violencia, abuso o incluso, la mera intención de la agresión. Me quedo pensando en todas las ocasiones en que hemos confiado conversaciones, comentarios íntimos e incluso sexuales a parejas y amigos. Asumiendo el hecho de la confianza como un gesto total y recíproco.
Pero por supuesto, no lo es y se trata de una forma de violencia. Una tan sutil, confusa y que parece encontrarse en los borrosos límites entre lo que suponemos es la privacidad, lo confidencial y el hecho de utilizar información íntima como una forma de agresión muy clara. Se trata además, de una forma de violencia que utiliza el hecho de lo privado como un arma concreta con un peso muy específico. Para mi amiga, significó no sólo enfrentarse a la vergüenza y a la humillación públicas, sino también a la incapacidad de controlar el destino final de material privado sensible de enormes implicaciones. Transcurridos seis meses, sigue sin saber qué ocurrió con los desnudos y videos íntimos difundidos por su ex pareja. Eso a pesar de dedicar horas enteras a denuncias, rastreo e investigación.
— Es vivir con la plena certeza que un día te toparas con esas fotos en el lugar menos esperado — me dice cansada y afligida — que simplemente perdiste el control de tu imagen e incluso, tu privacidad. Es agobiante vivir con un pensamiento semejante a diario.
Se le llama sextorsión al chantaje de una persona por medio de una imagen sexual compartida sin su consentimiento a través de internet. La víctima es coaccionada por motivos sexuales o monetarios a través de internet, lo que provoca la incapacidad de la víctima para monitorear, controlar o evitar la difusión de material privado. Aunque ocurre con mayor frecuencia entre adolescentes, la sextorsión es un peligroso fenómeno que se hace cada vez más frecuente en relaciones que tienen a internet como principal protagonista. Mucho más aún, en nuestra época donde el hábito de difundir imágenes de contenido sexual a través de todo tipo de plataformas virtuales se ha incrementado y normalizado como parte de la dinámica social moderna.
La sextorsión además, involucra la mayoría de las interacciones que se utilizan como parte de lo que consideramos formas comunicación en la actualidad: desde imágenes de webcam, emails, mensajería de texto hasta el conocido sexting, el chantaje a través de imágenes sexuales abarca un amplio espectro que además, deja muy claro que se trata de un fenómeno difícilmente controlable. No se trata de un tema sencillo y como descubrió mi amiga, tampoco predecible. Después de todo, la mayoría de los que utilizamos redes sociales, plataformas de interacción virtuales y todo tipo de sistemas de comunicación basadas internet, no estamos del todo conscientes de los peligros que puede implicar compartir información sensible incluso con quienes asumimos de nuestra entera confianza. Y eso abarca por supuesto, la forma en que comprendemos la privacidad en nuestra época y más allá de eso, la manera en que el material que difundimos puede ser utilizado como como agresión o amenaza.
Pero el chantaje sexual en redes va mucho más allá que un delito específico: Internet parece ser el caldo de cultivo ideal para todo tipo de formas de violencia que en ocasiones pasan desapercibidas por el mero hecho de ser normalizada en medio de las infinitas interacciones que llenan la red. La violencia de género también se da en lo digital y se agrava por las múltiples ventajas que el agresor puede tener en medio del anonimato de la red, sus enormes recursos de investigación e incluso, en la ambigüedad de la interacción social. Con frecuencia, quienes la sufren no sólo no saben cómo identificarla sino que además, la consideran parte de los “riesgos” que pueden correrse en medio de situaciones virtuales. No obstante, el medio y la herramienta digital no condiciona ni disminuye la gravedad de los delitos que se cometen en su entorno y de hecho, sólo transforman la violencia que se ejerce en algo por completo nuevo y quizás por ese motivo, aún más peligroso.
Por supuesto, se trata de la amplificación de fenómenos de agresión muy corrientes y a los que nos enfrentamos a diario. El ciberacoso, la sextorsión y el slut shaming sólo son variantes de un tipo de machismo que condena la sexualidad de la mujer y la convierte en motivo de abuso, escarnio y humillación. Las redes sociales y otras plataformas sólo han demostrado el alcance del fenómeno y la manera en que se normaliza, sobre todo en una época donde la llamada “etiqueta sexual” parece estar muy relacionada con la competencia sexual y cierto tipo de estigmatización de la libertad individual erótica.
Recuerdo todo lo anterior, mientras mi amiga me cuenta que soportó burlas e incluso bullying debido a la difusión de sus fotografías privadas. En más de una ocasión incluso se le culpabilizó por lo ocurrido, por el mero hecho de haber accedido a fotografiarse en situaciones sexuales. Para buena parte de quienes la rodean, es mucho más grave la libertad sexual de una mujer que transgrede la imagen de tradicional femenina, que el delito de forzar su intimidad y difundir material de índole privado que cometió su ex pareja.
— Según mucha gente, tuve la culpa sólo por haberme desnudado — me dice, abrumada y desconcertada — como si me “hubiera” buscado el acoso sólo por disfrutar de una fantasía sexual. El comportamiento de mi pareja, el hecho criminal de haber utilizado material como una forma de violencia, no le importa mucho a nadie. “Te lo buscaste”, es la frase que más me han repetido en los últimos meses.
 Pienso en todas las veces en que he escuchado a un hombre llamar “puta” a una mujer por la ropa que lleva y la forma como de inmediato, la frase y sus implicaciones tienen un inmediato apoyo. O en todas las ocasiones en que me han insistido que la violencia intrafamiliar y marital, es “cosa de parejas”, como si fuera evidente que el maltrato forma parte de cualquier relación emocional. Y es que hay una serie de percepciones y conclusiones sobre la violencia que una mujer puede sufrir — física, emocional y sexual — que parecen sujetas a esa opinión tradicional sobre lo que la mujer puede o no debería hacer. Eso por supuesto, se extiende a las redes sociales y su uso: un punto de vista que no sólo resulta preocupante por razones obvias sino además, peligroso por sus implicaciones.
Pienso en todas las veces en que he escuchado a un hombre llamar “puta” a una mujer por la ropa que lleva y la forma como de inmediato, la frase y sus implicaciones tienen un inmediato apoyo. O en todas las ocasiones en que me han insistido que la violencia intrafamiliar y marital, es “cosa de parejas”, como si fuera evidente que el maltrato forma parte de cualquier relación emocional. Y es que hay una serie de percepciones y conclusiones sobre la violencia que una mujer puede sufrir — física, emocional y sexual — que parecen sujetas a esa opinión tradicional sobre lo que la mujer puede o no debería hacer. Eso por supuesto, se extiende a las redes sociales y su uso: un punto de vista que no sólo resulta preocupante por razones obvias sino además, peligroso por sus implicaciones.
— ¿Lo peor? Que el hecho moralista está en todas partes. Como si antes de condenar cualquier hecho contra la mujer, primero debe evaluarse si lo merece — sigue mi amiga — en otras palabras, un delito contra la mujer sólo se condena si “no lo provocaste”. Y en mi caso, “me busqué” que mi pareja difundiera mis fotografías por “fácil” y “exhibicionista”.
Me dice todo lo anterior con una profunda tristeza. Por más de seis meses, ha tenido que luchar contra un estigma muy duro de sobrellevar y que parece haberse extendido a todo su círculo personal y laboral. Uno de sus colegas en la oficina en la que trabaja, difundió una de sus fotografías al resto y por semanas, tuvo que soportar murmuraciones sobre su vida sexual e incluso sobre su moralidad. Su hermana dejó de dirigirle la palabra luego de lo ocurrido. Varios de sus amigos también. Además, tuvo que enfrentarse a la impunidad: aunque denunció el hecho en la Fiscalía venezolana, no obtuvo otra cosa que un incómodo interrogatorio judicial donde el policía insistió en preguntarle “qué había hecho para provocar algo así”. Finalmente, mi amiga desistió de la vía legal y tuvo soportar el acoso de su agresor, sino también, la indiferencia de quienes le rodeaban.
Casos como el suyo son los más frecuentes. En pocos países la legislación se preocupa por calificar y condenar un delito contra la mujer, sin incluir una serie de atenuantes que parecen señalar directamente a su comportamiento moral y sexual. Y eso incluye delitos de índole tan novedoso en nuestro país — y quizás en nuestro continente — como el acoso sexual y la violencia de género través de redes sociales. Se trata claro está, de una caja de resonancia del habitual machismo latino. Como si se tratara de una excusa tácita para quien agrede, la cultura occidental parece definir cierto tipo de delitos sobre el hecho de “cómo la víctima pudo haberlo evitado” o incluso “el hecho de haberlo permitido”. ¿En cuántas ocasiones no se insiste en que la forma de vestir de una mujer, su comportamiento social, su manera de beber o de hablar o incluso, el maquillaje que lleva no son elementos que podrían “provocar una agresión”? ¿Cuántas veces no se insiste que la mujer “debe tener más cuidado” para evitar la violencia física y sexual? ¿Qué ocurre con una sociedad que insiste en enseñar a la mujer temer y no el hombre a evitar agredir?
No es una idea sencilla para un considerable número de hombres y mujeres. Menos aún, una que se analice con frecuencia. Por ese motivo, me pregunto en voz alta cuál sería la manera más directa de no sólo enfrentarse a esa idea, sino también, de comprender hasta qué punto, nuestra perspectiva sobre el tema parece apuntar directamente hacia una contradicción real sobre cómo percibimos — asumimos — la violencia machista. Y quizás, la mejor forma de hacerlo sea apuntando directamente hacia el origen del problema o mejor dicho, la percepción que se tiene de él. Esa interpretación general que no sólo distorsiona lo que es o lo que puede ser la violencia contra la mujer sino también, nuestra comprensión sobre el tema.