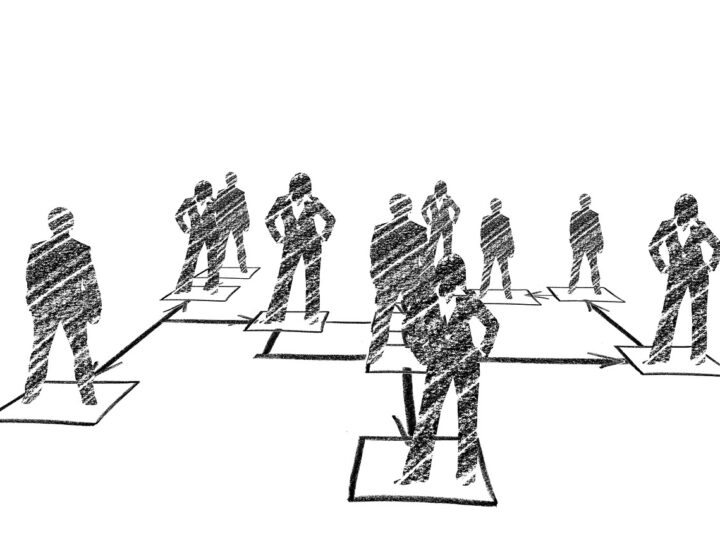Hace unos días, la organización Miss Venezuela anunció en un comunicado publicado el 21 de Marzo, que debido a las denuncias directas sobre la posibilidad de hechos de corrupción y de diversa índole ilegal ocurridos en el seno de la organización, se tomaba la decisión de suspender los diversos casting para el próximo certamen, a realizarse como es tradicional a finales del año en curso. “Ante los hechos descritos recientemente a través de las redes sociales, blogs anónimos y por algunas personas que tuvieron relación con el Miss Venezuela, se ha tomado la decisión de iniciar una revisión interna para determinar si algunos de sus relacionados, durante el curso de sus gestiones, ha incurrido en actividades que quebranten los valores y la ética del certamen” mencionaba el comunicado, con lo que se cerraba la posibilidad que se llevara a cabo una nueva edición del evento insigne de la cultura pop nacional. Por primera vez en casi cuatro décadas, el Miss Venezuela cerraba sus puertas o mejor dicho, Venezuela se quedaba sin el último de sus espectáculos y quizás, el que mejor refleja el gentilicio del varias generaciones de Venezolanos.
Se trata de un pensamiento extraño ese: Un año en que el Miss Venezuela lucha por sobrevivir. Lo analizo mientras releo los pormenores sobre el escándalo de corrupción al que se enfrentó hace unos años — y el matiz más grave que acusa al certamen de ocultar una sofisticada red de prostitución bajo el auspicio del nombre y la repercusión del certamen — y me asombra la idea, que durante casi medio siglo, el evento ha representado un tipo de ideal de éxito y de profundo comprensión sobre la identidad colectiva que ahora resulta definitivamente lesionado, destruido, quizás de manera irremediable.
Nadie lo duda: El Concurso Miss Venezuela suele estar rodeado de cierta mitología. la Mujer Venezolana — así, en mayúsculas — es un símbolo tan representativo del gentilicio como el petróleo y los impresionantes paisajes naturales de nuestra geografía. Se le menciona como un accidente étnico invaluable, una extraordinaria combinación de factores que dotan a la mujer de nuestro país de una belleza ideal. Por supuesto, no se trata otra cosa que una inteligente comercialización.
Porque el concurso del Miss Venezuela, más allá de su éxito como elemento cultural, es una inteligente marca comercial que ha sido manejada como lo que es: Una estrategia empresarial que disfruta de una improbable prosperidad en un país maltrecho. Quizás, sea la única empresa Nacional que ha soportado las veleidades y sacudidas de una economía basada en el humor y en el conocimiento exiguo del presidente de turno. Una visión publicitaria sobre el país perfectamente modulada y creada a la medida de la expectativa: esa mujer irreal, combinación de Diosa vulgar e idealización de la estética hasta al absurdo, parece representar cuando menos, una parte de nuestra historia lo suficientemente sólida como para ser recordada por derecho propio. De manera que el Miss Venezuela existe, forma parte del mito popular de una Venezuela de cartón piedra, armada sobre el rostro compungido del país real. Un espectáculo criticado y querido en proporciones idénticas. El pasatiempo nacional de la belleza.
Y ahora, la existencia misma del concurso peligra y además, esa imagen radiante, vulgar e idealizada que representa, estará para siempre manchada por la sospecha de un delito que condenó a la mujer que encumbró a convertirse en rehén — presa fácil — de la fama siniestra bajo el oropel. Se trata de una idea preocupante, tanto como para que me haga preguntarme si la caída en desgracia del Miss Venezuela tiene algo de alegórico, en medio de la peor crisis económica y social que ha sufrido el país en su historia. Se tambalea el Miss Venezuela pero también, todo lo que simboliza, todo lo que sostiene, todo lo que crea. Lo que refleja a través de esa noción sobre el triunfo y el éxito en Venezuela, pero también, esa dolorosa ambivalencia entre la vanidad, la superficialidad del ideal y la percepción a medias de la cultura que sostiene nuestro pasado reciente. Como si de un ídolo de pies de barro se tratara, el Miss Venezuela se desploma en mitad de una coyuntura histórica que cambió el rostro del país, que lo transformó en otra cosa. Que lo sujetó y lo convirtió en una mirada hacia la oscuridad de la percepción del país bajo los escombros de una vanidad rudimentaria y quebradiza.
— Era inevitable que el Miss Venezuela tarde o temprano — comenta mi amigo J., sociólogo y que por años dedicó tiempo y esfuerzo a investigar sobre el certamen — el desgaste era algo que se veía venir. El concurso representaba un tipo de opulencia kitsch que resulta impensable en la Venezuela actual. Una inversión monetaria y de esfuerzo que nadie puede costearse.
Lo sé, por supuesto. Más de una vez leí de las millonarias sumas de dinero que se movían bajo bambalinas y las historias truculentas sobre favores sexuales a cambio de los mejores trajes y las imprescindibles cirugías estéticas. Era un secreto a voces que incluso el libro de la ex candidata y modelo Patricia Velásquez, reveló en su libro autobiográfico “Sin tacones, sin reservas”, el primero de muchos testimonios en afirmar que bajo las sonrisas perfectas y las esbeltas figuras, había un juego sórdido de poderes. “Muy pronto entendí que para poder pagar los gastos del concurso del Miss Venezuela tendría que usar mis dones con el fin de encontrar un patrocinador.
No todo el mundo tenía que ir tan lejos, pero erradamente, pensé que esa sería mi única posibilidad” dice Velásquez en su libro. Con el correr de los años, la mera insinuación que bajo el brillo de oropeles del concurso había el reflejo de un país corrupto y cínico, se convirtió en certeza. Mi amigo J. asiente, como si la noticia no le sorprendiera en absoluto. De hecho, no lo hace: en este país de mujeres que aspiran al éxito social a través de la pasarela, dedicó años de análisis a cuanto afectaba al gentilicio la percepción del Miss Venezuela como rasante de éxito social y personal.
— El Miss Venezuela representaba un tipo de esperanza y de triunfo que pocas cosas podían igualar — me comenta con tristeza — este es un país en el que el concurso era más importante que el aula Universitaria. Un país obsesionado con la belleza y la posibilidad de la escala social a través del desfile, el escenario anual del concurso. Pero por supuesto, una ilusión semejante no podía durar demasiado en medio de la debacle que vivimos.
Venezuela es “el país de las más bellas”. O al menos, en eso insiste una cultura obsesionada con el aspecto físico y la manera como se supone deben lucir las mujeres del país. Por décadas, se ha insistido un deber ser estético que intenta definir a lo femenino no sólo como un objeto hermoso y decorativo, sino además, una idea confusa sobre lo que la Venezolana puede concebirse. Después de todo, somos un país que se toma muy en serio los concursos de belleza. Tan en serio, como para crear y apoyar prejuicios sobre la imagen de la mujer, quienes somos y quienes aspiramos a ser.
Cuando era una niña pequeña, disfrutar de la transmisión televisiva del Miss Venezuela era una especie de ritual recurrente que se llevaba a cabo en cada familia venezolana. La noche del evento, había una cierta complicidad nacional sobre esa noción del certamen como ejemplo de la cultura popular venezolana. Recuerdo la impaciencia y expectativa, esa percepción de todo lo que rodeaba el concurso como una especie de aspiración cultural que incluía al gentilicio de una manera que muy pocos cosas podían hacerlo. Sentada frente a la pantalla del televisor, tenía la sensación que toda Venezuela asumía a la veintena de mujeres que desfilaban frente al público, como la encarnación de un cierto ideal distorsionado. Una idea sobre el país tan irreal como dudosa.
Pienso en esa escena — repetidas por años de manera casi idéntica — mientras pienso en el efecto que por años tuvo el Miss Venezuela en el ánimo nacional. Vamos, en Venezuela el concurso es un evento de enorme importancia, pero la figura de la Miss representa al imaginario popular como pocas cosas pueden hacerlo. Lo hacía, por simbolizar al país opulento que se sostenía sobre una improbable riqueza, pero sobre todo, por ser parte de una ilusión de futuro sostenida en cierta ingenuidad cultural. El Miss Venezuela — o lo que representa, en todo caso — ha formado parte de la cultura Venezolana desde que tengo memoria. Y mucho antes, por supuesto. No sólo se trata de un logro nacional extrañamente significativo sino además, un elemento esencial de nuestra cultura popular. Porque la mujer Venezolana bella — o como se concibe la belleza a través del concurso — es un producto mercadeable, la visión más comercial de un país que carece de mayores glorias.
Además de nuestra capacidad de producción petrolera — siempre en discusión y por supuesto, con muchísima frecuencia puesta en entredicho — nuestro siguiente producto de exportación es el ideal. El ideal muy específico de una mujer irreal, nacida de las entrañas del mestizaje improbable, de una especie de sueño utópico estético que se alza sobre cualquier otro defecto o enfrentamiento étnico para entronizar como “La Venezolana”. La “Miss” de espectacular hermosura que no sólo representó por mucho tiempo esa condición de belleza de la mujer criolla sino además un tipo de Venezuela de ensueño, una perfecta muestra y reflejo de lo que es este país anecdótico y socialmente desordenado.
De hecho, no deja de asombrar que el símbolo de Venezuela sea una mujer de extraordinaria figura y maravilloso rostro. Una imagen fija de lo que podría ser — y no es — esa Venezuela real, la resquebrajada, la incompleta, siempre a medio completar. Y es que Venezuela — el país, el concepto, la circunstancia rodeada de ideas y de pequeñas batallas sociales — se concibe así misma de esa manera, con ese pequeño trozo lineal de historia que la Miss Venezolana, con banda al hombro y sonrisa espléndida representa.
En algún punto de mi vida, la identificación inmediata del concurso con el gentilicio me produjo vergüenza e incomodidad. Me recuerdo muy pequeña en el colegio. Un grupo de alumnas luchaban por ponerse una pequeña banda de satén barato donde se podía leer escrito en escarcha y goma de pegar “Reina de Primavera”. No entendía muy bien de qué iba aquello pero sabía que ceñirse la diadema de plástico y la banda sobre el pecho tenía su peso y su significado. Tenía unos siete años y ya reconocía algunos nombres de las “Misses”: Pilín León, Irene Sáez, Mariza Sayalero. Las conocía de rostro, sabía detalles de sus vidas. Porque en Venezuela, la Miss es un símbolo, es un hecho concreto.
Hay una cultura nacional de la mujer bella, la que se muestra como regalo de una naturaleza fértil, un producto manufacturado por esta Tierra como sus espléndidas montañas o el mar caribe que baña sus costas. Y a la mujer venezolana, desde pequeña, se le señala hacia el escenario: Allí está la “Miss”. Esa es la “Miss”. Esa es la Reina. Desde luego, se hace más que un símbolo un modelo de conducta. La Miss existe en todas partes y claro está, el Miss Venezuela es la referencia. El programa más visto, el de la medición más alta. El más retransmitido. El concurso como un escalafón concreto que sostiene una idea muy elaborada sobre esa visión de la estética y del poder superficial.
De niña, yo no entendía esas cosas. Sólo sabía que yo no era rubia, ni tampoco sería altísima cuando me hiciera mayor, ni mucho menos sonreía de esa manera. Sabía que probablemente no tendría ese aspecto nunca, pero no importaba demasiado: la figura de la Miss parecía gravitar sobre lo evidente, para convertirse en una especie de representación abstracta no sólo de la mujer sino algo mucho más concreto, como se mide el éxito del país. Eso si lo entendía de niña. Un concepto mucho más simple y más confuso. Pero estaba claro que la “Miss” era una imagen de lo que se aspiraba en la cultura donde había nacido, de la forma como se construían las expectativas de una sociedad que batía palmas por esa belleza edulcorada y un poco vulgar. Porque la Miss Venezuela, era sin duda la instantánea estática de lo deseable, de lo que se añora por no tener, la figura del triunfo en un país discreto en muchos aspectos y temeroso en muchos otros. Un país que conocía la bonanza a medias, a marchas forzadas. Un país estafado, deprimido y la mayoría de las veces al borde del abismo.
Pero claro está, nadie analiza esas cosas la noche en que las veintitantas representantes de la belleza Nacional desfilan en su pasarela de madera y oropel. A nadie le importa que el Miss Venezuela se convirtiera en el programa más visto de la vieja Televisión nacional, en el momento donde el país vivió su bonanza idílica, durante esos inocentes años ’70 y ’80 que tan buen sabor de boca dejaron en la imaginación cultural. A nadie le importa que el Miss Venezuela sea la vuelta de tuerca de un concepto cada vez más duro de asumir, de una Venezuela irreal y barata, que sólo existe a fragmentos en la medida que la Miss existe, se exporta, se comercializa, se muestra. La atención pública sigue con enorme entusiasmo las vicisitudes de la nueva generación de espectaculares productos femeninos confeccionados a la medida, que se deslizan como Diosas quebradizas la noche más linda de todas.
De pie, demuestran que la Venezuela inocente aún existe por alguna parte, que todavía es posible recordar esos fragmentos de la improbable riqueza de un boom petrolero que pasó muy rápido. Pero ¿Quién recuerda esas cosas? ¿Quién recuerda un país que pasó de lo rural de Susana Duijm a la sofisticación de Dayana Mendoza? La Venezuela que también mostraba una sonrisa perfecta, sobre el escenario rutilante, recién levantado, aún oloroso a pintura fresca. La Miss que representa esa otra Venezuela, la esperanzada, la siempre recién nacida. El País inocente, que quiere creer en que realmente la belleza Venezolana nace de esta tierra de bonanzas, tan radiante como petulante y la mayoría de las veces, inexistente. Pero así somos, el público cautivo de un programa cada vez más barato, cada vez empobrecido pero que aun así sigue llevando la banda de honor, la corona de plástico y se aclama así mismo con una sonrisa falsa. El Miss Venezuela, que muestra ese país del no es, del no fue, del se perdió, del que pudo haber sido. Del no está ya, del que pudo aspirar a ser.
El Miss Venezuela forma parte de la cultura nacional, a un nivel insospechado, casi natural. No sabes cómo, pero conoces el jingle que lo identifica. Lo tarareas, en voz baja, con una sonrisa incómoda, quizás. Conoces las anécdotas, disfrutas contándolas “¿te acuerdas cuando aquella Miss se cayó? ¿O la que respondió esa locura a la pregunta de los jueces”? La tradición popular del concurso, de criticar casi con mezquindad. Pero aun así, disfrutar de la transmisión, claro está. El gran evento nacional, que se aplaude, que se abuchea. Pero es parte de nuestra mirada al mundo, el orgullo patrio de la mujer hermosa. ¿Quién no se ha vanagloriado de la compatriota que se ciñe a las sienes la corona Universal?
Sí, crecí con el Miss Venezuela. En un país con más peluquerías que bibliotecas y librerías, es inevitable hacerlo. En un país donde el caos se esconde con propaganda barata, el Miss Venezuela es otro rostro más, uno de los tantos, uno de las incontables visiones de un país confuso. Crecí con el Miss Venezuela, a medida que la violencia se hizo más cruda, la desesperanza más hueca. Crecí con el Miss Venezuela, de mujeres cada vez más irreales, para demostrar que el país que se vende, que se mira así mismo desde cierta inocencia, no llega a comprenderse así mismo realmente. Crecí en el Miss Venezuela, en esa tierra de nadie de la promesa vacía, del escenario de plástico, de la máscara anónima. La banda al hombro claro, y la diadema de canutillo y cristal en la cabeza.
Este año, la pasarela empobrecida de los años anteriores enfrentará uno de sus mayores retos: sobrevivir a la pobreza y al miedo que se extiende como una sombra alrededor de su brillo fatuo. Afuera, la ciudad murmura, violenta, árida y arrasada. Un silencio circunstancial, una nada venial. Pienso en Venezuela, perdida y arrasada, despojada de todos sus símbolos y de pronto el Miss Venezuela adquiere una triste simbología. Una imagen borrosa de la realidad.