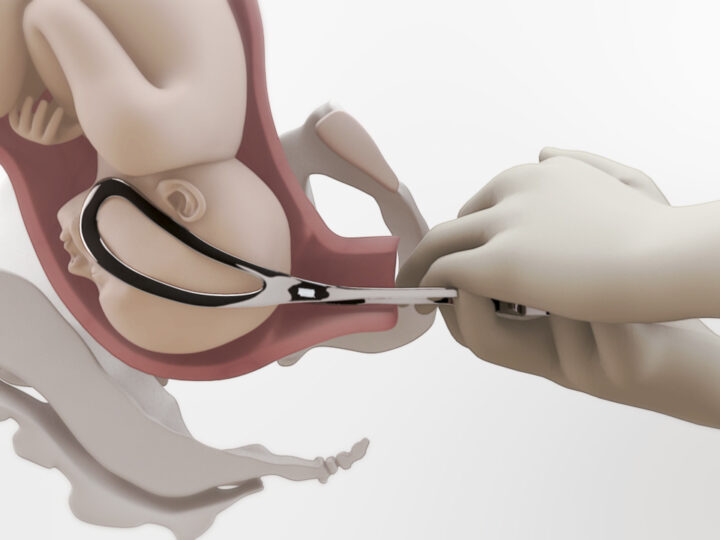El cuerpo de Ángela Aguirre fue hallado a las 8:00 el martes 26 de marzo, mientras Venezuela entera se enfrentaba a un nuevo apagón de proporciones colosales y sus consecuencias. La adolescente de dieciséis años fue vista por última vez tres días antes, cuando asistió al cumpleaños de un amigo. Después de hacer una publicación en redes sociales, Ángela desapareció. O eso aseguraban las siete personas que le acompañaban cuando subió junto a un grupo de amigos en una lancha desde el Club Ítalo hacia la isla La Terecaya. Todas las versiones que proporcionaron quienes le acompañaban se contradecían entre sí y por último, fue evidente que Ángela no había sufrido un incidente fortuito, sino que se trataba de un asesinato. El cuerpo de Ángela presentaba lesiones en “sus partes íntimas” y según los primeros datos forenses, murió al ahogarse en el río Caroní.
No obstante, la gravedad del caso y la violencia que lo envuelve, lo más asombroso – y preocupante – es que en medio de la conmoción que levantó el suceso, la gran mayoría de los comentarios en redes sociales culpaban de manera casi directa a la víctima. Hubo quién opinó que “hay que vivir la juventud, pero con prudencia” – haciendo referencia al comportamiento de Ángela – e incluso, quién recriminó a los padres “haberle permitido correr riesgos”. Para unos y otros, lo realmente “grave” no era un caso de feminicidio cometido contra una adolescente, sino el hecho que pudo “haberlo provocado”. De nuevo, la violencia de género parece disfrazarse de la normalización y la deshumanización de la figura de la mujer, cuando no del ataque a su credibilidad.
El tema no es nuevo y ha estado en la palestra pública desde hace casi una década. Hace casi dos años, Lawrence Gerard Nassar fue condenado de 40 a 175 años de cárcel luego que admitiera haber abusado de más de 140 niñas durante período de casi veinte años. Durante casi dos décadas, el que fuera el médico de cabecera de la mayoría de las luminarias deportivas del equipo de gimnasia estadounidense, agredió sexualmente a niñas entre seis y veinte años. Lo más preocupante de la historia, es que a juzgar por los cientos de testimonios que se acumularon en su contra durante el juicio, la mayor parte de sus víctimas denunciaron o acusaron a Nassar con sus padres e incluso con autoridades deportivas, sin que ninguna fuera tomada en serio y mucho menos, escuchadas. Se trata además, de un caso que involucra a reconocidas estrellas como la campeona de Río 2016, Simone Biles, lo que brinda al caso una relevancia mediática de enorme trascendencia. No obstante, lo más notorio del caso es el silencio y la censura a la que fueron sometidas las víctimas, el vergonzoso estigma que debieron soportar hasta que finalmente fueron tomadas en serio. Un fenómeno que se repite en nuestra cultura con una alarmante frecuencia.
Hasta hace unos años, el abuso y el acoso sexual eran considerados problemas de índole doméstico, tanto como para que el mero debate sobre el tema, pareciera encontrarse en esa incómoda franja entre lo político y cierto conservadurismo puro y duro. Para buena de nuestra sociedad, la cultura de la violación parecía ser un asunto tan ambiguo y poco claro, como para ser motivo de vergüenza o la mayoría de las veces, carente de toda importancia para su reflexión política. Tal vez por ese motivo, el caso de Bill Cosby no sólo sorprendió a buena parte del público estadounidense, sino que además mostró los alcances de prejuicios culturales tan viejos como peligrosos. Después de todo, el prestigio de Bill Cosby — considerado padre modelo del país por más de medio siglo — fue mucho más importante que los insistentes y muy semejantes testimonios de decenas de víctimas femeninas, que por años le acusaron de manera privada y pública, sin obtener otra cosa que una preocupante indiferencia legal. Las acusaciones se desestimaban de inmediato desde la perspectiva que Cosby — uno de los actores y comediantes con mayor y poder y reconocimiento del mundo del espectáculo — podía no sólo ser un blanco sencillo para la extorsión sino también, una figura lo suficientemente visible como para provocar un escándalo público redituable. Y desde esa óptica, los cada vez más numerosos testimonios, parecían perder fuerza, disolverse en medio de un debate muy público sobre el hecho simple que el gran Bill Cosby, el inolvidable Heathcliff “Cliff” Huxtable no podía ser un violador, un depredador social que pudo engañar por casi cinco décadas a un público que lo encumbró como símbolos de los valores de un país esencialmente inocente.
¿Cómo asumir el hecho que el hombre que educó a una generación de norteamericanos era en realidad un delincuente sexual reincidente? ¿Cómo digerir además, que la justicia norteamericana es falible, voluble, manipulable y además sesgada o lo suficiente como para que Bill Cosby pudiera cometer sus crímenes durante tanto tiempo? La perspectiva al parecer resultó insoportable para buena parte de los norteamericanos. Hubo encendidas defensas sobre su honorabilidad, la actriz Woopy Goldberg se apresuró a brindarle su apoyo y de inmediato, su caso se discutió como una sospechosa puesta en escena de un grupo de mujeres de dudosa credibilidad. Cosby, con su sonrisa afectada de padre amado, se limitó a guardar silencio.
Mientras tanto, las víctimas, el casi un cuarto de centenar de mujeres que se atrevieron a hacer público un delito aborrecible, fueron señaladas por el ojo público. No solamente se les cuestionó como testigos de un posible y poco comprobable delito — como si una violación fuera sólo una agresión física y no la destrucción de la moral y la autoestima de la víctima — sino que además, se les criticó desde todas las perspectivas posibles. Se aireó su vida privada y sexual, se les hostigó por atreverse a cuestionar una figura idealizada de la cultura del país e incluso, se les menospreció como posibles testigos ante la ley. Una y otra vez, el pasado, el comportamiento y hasta la apariencia de las víctimas, fue motivo de ataque público. Para el público norteamericano — y posteriormente, el mundial — la palabra de un puñado de mujeres no era suficientes para enfrentarse con la de un hombre. Mucho menos alguien encumbrado e idealizado por décadas. De manera que se les castigó con una inmediata hoguera pública y ese castigo tan de nuestro siglo: La burla y el escarnio a esa privacidad expuesta, dolorosa.
Porque Bill Cosby, depredador sexual y acusado que nunca cumplirá condena por sus delitos, es un símbolo de lo que la cultura falsamente moralista puede crear. De los monstruos domésticos que sobreviven gracias a la ceguera, el anonimato y la insistente visión de la mujer en un rol secundario, tristemente limitado y aplastado por una mirada cultural masculina. Hablamos sobre el hecho que Bill Cosby no sólo fue protegido por acuerdos legales tortuosos y esencialmente criticables, sino por una visión cultural que asume que la palabra de la mujer no tiene tanto valor como la de un hombre, mucho menos en lo tocante a un crimen de naturaleza sexual.
Cosby no sólo violó sino que continuó haciéndolo -a pesar de la acusación y los acuerdos, a pesar de la posibilidad de ser descubierto e incluso finalmente acusado — amparado bajo esa noción que insiste que en la Violación, la víctima sólo lo es en la medida que pueda demostrarlo. Porque no se trató de un crimen único, sino de una serie interminable de nombres y situaciones idénticas, de agresiones sexuales continuadas, con toda probabilidad conocidas y ocultas bajo el peso del miedo, la amenaza e incluso, la fama de su autor. Una y otra vez, Cosby no sólo demostró que no le preocupaba ser descubierto sino que sabía, sin género de duda, que podría continuar perpetrando un crimen silencioso al amparo de esa vastedad durísima del cuestionamiento a la violencia contra la mujer. De la mano que aplasta e invisibiliza no sólo a la mujer como identidad sino esa noción de la mujer como parte de la cultura.
Pienso en el caso de Cosby mientras leo las declaraciones de Dylan Farrow contra Woody Allen — a quien acusó hace más de veinticinco años de haberla violado — y que debe enfrentar, no sólo la incredulidad pública sino también, la opinión cultural que protege casi por inercia a una reconocida figura considerado símbolo del cine norteamericano. Enfurecida, desconcertada y dolida, la hija adoptiva del realizador se enfrenta a una pared de silencio, indiferencia y sobre todo, algo tan complejo como doloroso: el ataque frontal hacia su credibilidad. Dylan — cuyo caso fue desestimado por carecer de pruebas y por considerársele por entonces muy frágil para enfrentarse a Allen en medio de un juicio legal — insiste en la actualidad y en el marco del clima anti acoso que revoluciona a la sociedad norteamericana, en reivindicar su caso y obtener justicia.
Hace unas semanas, entrevistada por la cadena CBS, Dylan se preguntó en voz alta por qué llevaba tanto esfuerzo creerle. “No miento, nunca lo he hecho” aseguró Dylan, quién por décadas, fue ignorada y menospreciada por medios y periodistas de su país. Entre lágrimas, la joven admitió que desearía que Woody Allen fuera acusado por el abuso que cometió en su contra, pero es evidente que Dylan está consciente que batalla contra un muro de puro silencio inexpugnable contra el que tiene muy pocas posibilidades de triunfar: el ataque a su palabra y a su testimonio. “Miente y ha estado mintiendo durante mucho tiempo”, aseguró enfurecida y dolida. “Es muy difícil para mí verlo y escuchar su voz”, agrega. Pero es probable que una vez la repercusión mediática de la entrevista desaparezca, Dylan y su testimonio sea de nuevo desestimados y convertidos en parte de cierto anonimato selectivo que suele pesar sobre las víctimas. Para Dylan, quizás la justicia nunca llegue: es más que probable que Woody Allen logre continuar evitando no sólo enfrentar sus acusaciones, sino la censura pública. Después de todo, Dylan lucha a solas con un sistema que señala, menosprecia y golpea a la víctima sino que además, protege al agresor.

Por supuesto, el caso Weinstein cambió el panorama, pero no en lo esencial. El acoso, el abuso y la agresión sexual continúan enfrentándose a la opinión general que la mujer puede mentir con demasiada frecuencia y que el hombre, puede merecer una justificación a su comportamiento. ¿En cuántas ocasiones la violación — como delito — debe enfrentarse al cuestionamiento sobre el comportamiento de la víctima? ¿Cuántas veces una mujer debe enfrentar los prejuicios que disminuyen y convierten su dolor en un juicio moral sobre su proceder y decisiones privadas? Las mujeres del mundo levantan pancartas, salen a la calle exigiendo derechos. Las mueve el miedo, se hacen visibles en una lucha ciega contra esa linea que parece encerrarlas dentro de un concepto muy pequeño y estrecho. Me pregunto entonces qué ocurre con las otras mujeres, las que no creen que deban luchar, las que se debaten en su invisible lugar en una sociedad que las ignora. ¿Dónde están ellas? ¿Cómo protestan? ¿Cómo expresan toda una serie de ideas que quizás no asumen como abrumadoras y muchos menos restrictivas? Una idea preocupante que incluso allí, al borde de la crítica, no termina de incluir el problema más amplio. Lo aceptable — histórica y culturalmente — de aceptar esa presión, esa visión de la mujer tan fragmentada que resulta irreconocible.
Hace unos años, La revista The New York Magazine retrató a treinta y cinco de las cuarenta y seis mujeres, que fueron víctimas de Cosby sentadas una junto a la otra, mirando hacia el hipotético público. Condenando directamente a esa opinión pública que por treinta años, protegió a su violador. Treinta y cinco mujeres y una silla vacía, que denuncia a todas las que durante décadas, fueron violadas por segunda vez con el silencio, humilladas y aplastadas por las repercusiones de ser mujer y víctima en medio de una cultura donde un hombre puede ser un depredador sexual y disfrutar de los beneficios una figura pública reconocida. Treinta y cinco historias que demuestran que aún, una mujer debe enfrentarse a esa percepción de la sociedad que asume la sexualidad femenina como pecaminosa y con toda probabilidad, sospechosa. Incluso condenable. Un juicio silencioso contra su credibilidad.
Veo la portada con los ojos llenos de lágrimas y luego, la última fotografía de Angela Aguirre. Una niña de cabello largo y ojos muy grandes. Mira hacia la imagen con curiosidad, llena de esa vitalidad que sólo tienen los muy jóvenes. La idea que fue asesinada me resulta chocante, dolorosa. No «se lo buscó», «No andaba inventando», «No provocó» absolutamente nada. Fue un acto salvaje de violencia contra una víctima. Y eso es todo. Y si usted está buscando como justificarlo, tiene un problema. Y uno realmente grave.