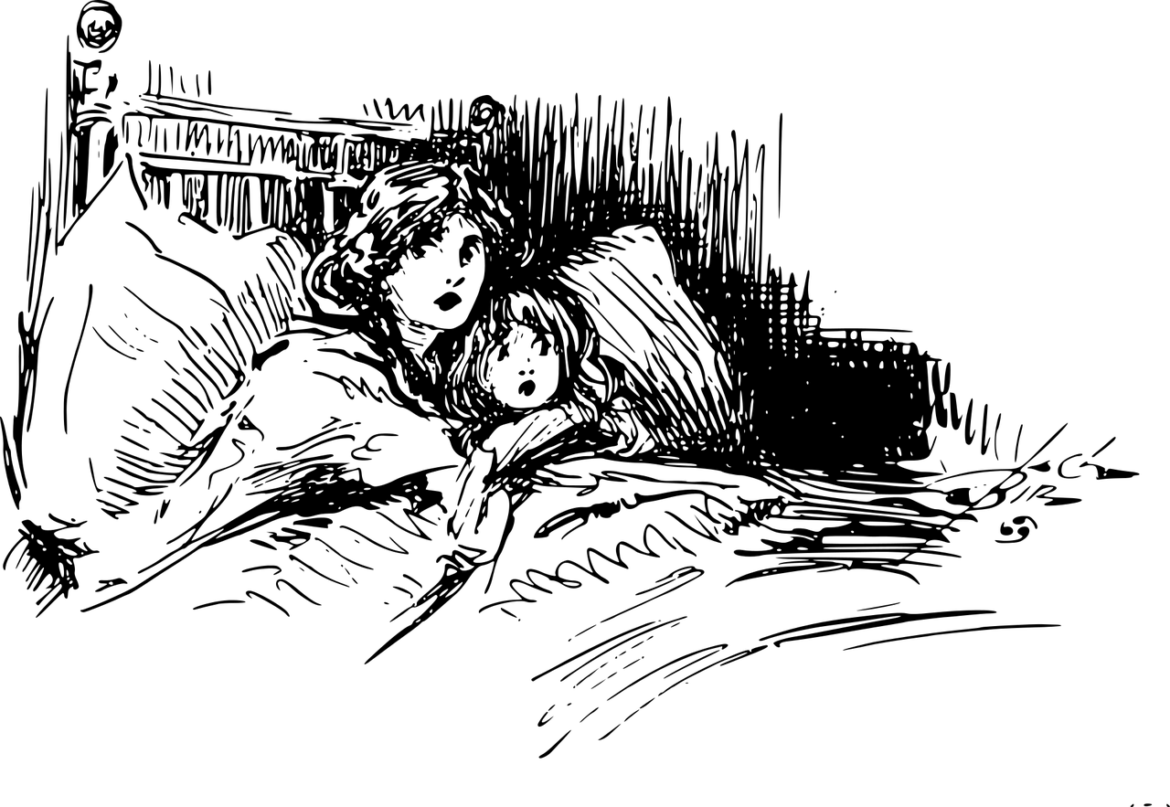
Crónicas de la feminista defectuosa
Mi mamá es la mujer más sofisticada que conozco. O al menos, la más elegante, preocupada por su apariencia y la que pone más empeño en eso tan abstracto que llamamos “la imagen”. Por eso, escucharla contar que un gallo de pelea le persiguió por una hacienda, mientras ella corría con sus adorados zapatos altos — tacón de punta, nada más — y un carterón seguramente muy costoso, me dejó sin saber qué decir. Ella me miró con malhumor.
— Bueno, no es un cuento bonito — se quejó.
— A mí me encantó.
No me llevo bien con mi madre. Creo haberlo repetido antes o después: es uno de esos hechos extraños que se llevan a cuestas y que modelan tu historia privada. Desde muy niña, viví con mi abuela mientras ella se hacía una ejecutiva de alto calibre en una empresa transnacional de las que abundaban en Venezuela antes del chavismo y después, ya era muy adulta para intentar una reconciliación. De modo que crecí con la sensación que había una parte de mí misma incompleta, un poco sin espacio para crecer. Que dolía de vez en cuando, aunque no supiera el motivo.
Mi mamá era como mi hermana mayor. O bien, en realidad, una hermana mayor idílica: hermosísima, brillante y encantadora. Al contraste, yo era un poco lúgubre, tristona, con tendencia a lo siniestro. Todo un cliché, sin duda. Después me hice una mujer joven levemente extraña que no encajaba en su mundo. O quizás, era ella que no encajaba en el mío.
— ¿En qué piensas? — me preguntó.
— En nada — en todo — en que jamás me habías contado eso.
— No se había dado la oportunidad.
— ¿Cuál oportunidad?
Silencio. En realidad, mi madre y yo hablamos muy poco. O mejor dicho, lo necesario. No quiero que el hipotético lector me mal interprete: mi madre siempre ha estado allí. En las buenas y en las malas, como insiste el viejo adagio. Se esforzó por educarme, por hacerme feliz, aunque en realidad, creo que nunca me entendió demasiado ni tampoco hice demasiados intentos para que lo lograra. Así que los intentos eran casi siempre un poco torpes e incómodos. Como la ocasión en que me obsequió un vestido de una firma reconocida, que terminé por cortar a tijerazos para una fotografía o la ocasión en que tuvimos una incómoda discusión sobre mi necesidad de vivir sola. Esa vez, me reclamó que “debía darle una oportunidad” para ser mi madre.
Tenía veinte años y jamás había vivido más de seis meses a su lado. Recuerdo que su insistencia me ofendió, me dolió, me aterrorizó. Me imaginé en el intento de reconstruir una relación inexistente, muy endeble y que en realidad, estaba rota para comenzar. La solución era una nueva ¿verdad? pensé. Pero yo no tenía las fuerzas para hacerlo. Mi abuela acababa de morir — en la práctica, la única madre que había conocido — y con toda franqueza, me hería el mero pensamiento de sustituir nuestro rico y profundo vínculo, por otro. Incluso si ese otro fuera con mi madre biológica. Claro está, me llevó años entender lo extraño y lo duro de esa forma de pensar. Lo violento que podía ser, pero en esa oportunidad me pareció el adecuado. Le dije que no y viví sola por años. Nos distanciamos más que nunca. Nuestra relación, que jamás había sido buena, se convirtió en un par de llamadas semanales.
— Eso te hace mucho más daño del que imaginas.
— Si jamás hemos tenido otra cosa.
Mi psiquiatra de por la época, intentó convencerme que debía recuperar, en lo posible y con delicadeza, lo que fuese que me uniera a mi madre. En más de una ocasión, me sentí feroz e independiente al decir que no me unía nada a ella. Que éramos extrañas. Que podíamos sentarnos por horas una frente a la otra sin tener gran cosa que decir. Que el día de la graduación de mi segunda licenciatura, no se presentó por una reunión de trabajo. Que de niña, jamás iba a los actos del colegio. Excusas insustanciales para ocultar mi miedo, el peso de la distancia. No supe como ponerlo en palabras y al final, me quedé sentada en la silla. Me miré los zapatos que llevaba ese día: unos preciosos flaps que me hacían sentir curiosamente femenina. Mi madre me los había regalado y también me había enseñado cómo se llamaba ese grácil y frágil estilo de zapatos. Me sobresaltó el pensamiento de esas pequeñas cosas, entre ella y yo. En apariencia superficiales pero que en realidad, no lo eran tanto.
— Idealizamos a los padres. Los colgamos en un altar. Nos imaginamos cómo deberían ser o qué deberían decir. Al final, son nuestros monstruos y fantasías. Pero en realidad, sólo son seres humanos.
— Yo también.
— Nadie lo duda.
— ¿No tengo derecho a simplemente alejarme?
— La cosa es que no te alejas de ella, te alejas de una parte de ti.
No volví al consultorio en meses. Me enfureció lo certera de la idea, lo cerca que estaba del punto del dolor. El día en que salí de esa consulta, fui a una tienda y compré un par de zapatos nuevos. Después boté los suyos a la basura, en plena calle. Miré el bote enorme de plástico verde en los que los había arrojado y se me hizo un nudo en la garganta. En alguna parte de mi mente, la imagen de mi abuela torció la boca — como solía hacer cuando se disgustaba y también lo hago yo — y suspiró. “Malcriada” le escuché decir, aunque por supuesto, sólo me lo dije a mi misma. Seguí por la calle, incómoda por los zapatos nuevos y los deseos de llorar que me llevó un considerable esfuerzo contener.
Mi madre nunca fue tradicional. Ejecutiva, práctica, contemporánea y según sus propias palabras “liberal”, es el del tipo de madre de la nueva era. La madre comprensiva, la que mira a sus hijos con benevolencia, que intenta educarlos para construir y crear, la que asume su responsabilidad como parte de esa gran visión del mundo del hijo, esa puerta abierta hacia la experiencia más allá de las paredes domésticas. O así se concibe ella misma, en todo caso.
Sentada frente a ella, sonrío. Durante los últimos años, hemos sostenido batallas verbales, enormes discusiones sobre mi vida y como la vivo y sobre todo, mi manera de entender lo que ella llama “la vida común”. Una especie de enfrentamiento amable, lleno de vaivenes emocionales y sobre todo, esa dura necesidad de individualidad que es común en todo aquel que intenta abandonar el nido materno y recorrer el mundo por cuenta propia. Que bonita metáfora, pienso. Aunque no del todo cierta. Después de todo, creo que llevamos a nuestros padres allí a donde vamos. Una identidad oculta.
– Entonces ¿esto es una entrevista? — me pregunta. Me encojo de hombros.
– Una conversación, más bien.
– ¿Por qué?
– Para entenderte y entenderme.
– Y la tienes que escribir — dice. El tono inquieto. Le dedica una mirada huidiza al pequeño grabador que llevo a todas partes desde hace más de un año. Me río en voz baja.
– Es mi manera de reconciliarme contigo.
– ¿Tienes que hacerlo? — se sobresalta.
– Lo necesito.
Silencio. Mi madre es muy hermosa. Con unos bien llevados sesenta y unos pocos años más, se ve aún juvenil y fuerte. Tiene el cabello rubio cortado de manera muy moderna, lleva un bonito maquillaje que acentúa el color verde de sus ojos. Y sonríe siempre, incluso ahora que se siente tan incómoda en este pequeño té a té cuyo propósito no entiende muy bien. Me miro a través de ella, me miro en ella y no me reconozco.
Después de todo, soy la antítesis de mi madre, con mi cabello oscuro, mi mal gusto al vestir, mi cabello desordenado, mi manera poco tradicional de vivir la vida. Para ella, mi postura ante lo cotidiano es provocadora y poco menos que innecesaria. Para mi la suya es conservadora y sofocante. Pero en mitad de ambas cosas, podemos tomarnos las manos, como lo hacemos ahora y reír. Cómplices, amigas. Tan cerca y tan distantes a la vez. Incapaces de comprendernos, pero aún así, partes de algo más profundo que nuestra mirada mutua.
De niña, mi mamá me parecía conmovedora y espléndida. No lo pensaba en términos tan complejos, pero sí sabía que era una mujer admirable. Divorciada y madre a muy corta edad, mi mamá se enfrentó al mundo con una mirada diáfana. Yo le llamaría rebelde. Ella insiste en que solo fue práctica. Cual sea la respuesta, ambas sobrevivimos al abandono, a la extraña vida de la madre soltera, a la dura etapa de mirarnos a la distancia y finalmente, a esta etapa casi plácida, de contemplar el mundo en la misma dirección. Y quizás por eso, decidí que era necesaria esta conversación, este gran ejercicio de dibujar a mi madre con palabras y más allá, de construir una respuesta a las preguntas que pocas veces me he formulado en voz alta pero siempre me han atormentado un poco. El mundo que se crea y se construye, el poder de esa identidad compartida, tan profunda y primitiva, como es el vinculo maternal.
Suspiro. Ella aguarda, rígida y nerviosa. Vamos a comenzar.
– ¿Cuáles son esas cosas que dijiste nunca harías como madre pero haces? — pregunto.
Ella suelta una carcajada muy joven, casi de niña traviesa. Compartimos una mirada casi maliciosa. Todo esto ocurre en su apartamento, ese lujoso y pequeño lugar que siempre me asustó un poco, por lejano, por no encontrar un lugar en él. ¿Hace cuatro, cinco años? Un poco más. Todavía ambas nos sentíamos profundamente incómodas la una con la otra. O bueno, al menos, como dos extrañas que comparten un tipo de amor inexplicable. Eso es para pensarlo ¿No es así?
– Son varias cosas — comenta — y supongo que las prometí al aire. Se es muy ingenua al creer que la maternidad no te cambia, no te construye una nueva manera de ver el mundo. Pero yo lo creía.
– Lo sé.
Me aprieta las manos. La respuesta brota casi con facilidad.

Del mal vestir y otras locuras.
Mi mamá fue una hippie por derecho propio. Creció en plenos años sesenta y disfrutó de toda la revolución de pensamiento e interpretación de la cultura y la realidad que trajo consigo la década. De hecho, mi abuela solía divertirse contándome todas las ocasiones en que mi mamá decidió mostrar su recién adquirida rebeldía adolescente — muy a tono con los tiempo que corrían — uniéndose a la moda recién nacida de una época que tenía mucha prisa por olvidar los anteriores.
De manera que mi mamá sabía el valor de la identidad personal y lo que simbolizaba: usaba minifaldas de vértigo que aterrorizaban a mi abuelo, enormes sombreros de paja para mostrar su mirada a un mundo más sencillo, pestañas postizas tan enormes que apenas la dejaban parpadear, jean de bota ancha tan gigantescos que más de una vez la hicieron caer. Pero ella asumió toda una declaración de intenciones a través de la ropa — y de como se veía — y por supuesto prometió, a quien quisiera escucharla y luego de haberse enfrentado a mi abuela de mil maneras distintas, que su futura hija disfrutaría de la libertad de vestirse como quisiera y de la manera que considerara correcto desde su niñez.
Por supuesto, no tardó en olvidar esa gran promesa apenas su hija — o sea yo — piso la adolescencia. Con una sonrisa, me explica lo inquietante que le resultaron esas primeras muestras de independencia estética que mostré y que parecían llevarme a un camino totalmente contrario al suyo. Vestida de negro, en capas de ropa cada vez más sofocantes, con maquillaje excesivo y el cabello despeinado, esta hija díscola a la moda era justamente la antítesis de todo lo que suponía era una buena manera de vestir.
– Me aterroricé la primera vez que te vi llevando camisetas de grupos de rock y jeans rotos — comenta— no te entendía. Y luché contra esa necesidad de no entenderte, intentando disgustarme por tu manera de vestir.
Sacudo la cabeza. La palabra “disgustar” resulta muy suave para describir nuestras peleas, los gritos a todo pulmón, las puertas cerrándose a golpes. Fue una época extraña, esa adolescencia de hija única y turbulenta. Y es que la manera de vestir era solo la muestra más superficial de los profundos cambios que me atormentaban. Las preguntas que me hacía.
– Comprendí a tu abuela mucho mejor cuando dejé de comprenderte a ti — confiesa — y fue muy duro admitir esa idea. Casi doloroso. Mucha desazón.
Sonrío. La adolescente en mi mente, con su maquillaje de exagerada Lolita, el cabello desgreñado y los jeans sucios y rotos hace un gesto grosero. Y sin embargo, la miro como alguien que ya no soy, que no comprendo. Me miro más allá de mi misma.
– ¿Qué otra cosa prometiste no harías e hiciste mamá? — insisto. Ella se encoge de hombros.
La respuesta despierta una vieja incomodad en mi interior.

El Teorema de la Libertad y otras ideas en debate eterno.
Como buena adolescente de los años sesenta, mi madre reclamó su libertad bien pronto. Mi abuela me contó más de una vez que mi madre demostró apenas pudo que era lo suficientemente independiente para tomar sus propias decisiones y ella intentó respetar esa visión suya del mundo en lo posible, aunque no siempre de la manera más apropiada.
En todo caso, mi mamá se enfrentó a la reticencia natural de padres tradicionales ante la adolescente que comienza a reclamar su propia libertad. ¡Y de qué manera lo hizo mi madre! Se escapaba a conciertos y locales nocturnos de una Caracas inocente, viajaba con grupos de amigos para cumplir la fantasía del viajero ocasional. De hecho, mi madre llegó al atrevimiento máximo de tomar sus pocos ahorros y asistir al histórico y emblemático Woodstock. Toda una hazaña para una chica de diesipocos años en busca de identidad.
Pero claro, mi madre olvidó sus ingenuas tropelías probablemente muy pronto. O así lo admite, mientras continuamos esta extraña conversación, una especie de mea culpa íntimo donde ambas intentamos mirarnos con mayor claridad y quizás, honestidad, que nunca.
— El país donde creciste no es el mismo país donde nací — me explica —. Crecí en una Venezuela ingenua y tú en un país aterrorizado. Y sí, convertirme en madre me hizo bastante consciente de los límites de esa angustia difusa sobre el peligro que puede correr alguien que amas. Sí, lo admito, nunca imaginé que el instinto de protegerte sería tan fuerte.
No sé que responder a eso. Durante mi adolescencia, fui una chica reservada y tranquila. No prefería especialmente las ruidosas fiestas adolescentes que organizaban mis conocidos y mucho menos, el mundo rasante de un local nocturno. Pero si disfrutaba de mi libertad, o al menos, esa versión reducida, irreal y un poco quebradiza de quien es muy joven. Me gustaba caminar a solas, descubrir esta Caracas en escombros que heredé de una década próspera, mis funciones de cine en solitario. Para mi madre, todo eso era escandaloso.
— Recuerdo que me llamabas al teléfono más de diez veces al día para saber donde estaba — digo.
Fue una época incómoda y llena de frustración. Mi madre parecía querer saberlo todo sobre mí, intentar controlar esa pequeña medida de libertad por la que yo luchaba furiosamente. Ella me mira, se inclina, me roza la frente en un beso liviano y tierno.
— Sí, olvidé muchas cosas cuando tuve miedo — admite — pero…no podía ser de otra manera. De joven, estás convencido que eres eterno y que todos a tu alrededor también lo son. Al crecer, descubres que no lo eres. Y eso te aterroriza.
Miedo, entonces. Aprieto sus manos. En mi mente, una puerta se cierra, casi sin pesar.
– ¿Qué otra cosa recuerdas? — pregunta. Mamá ríe a carcajadas.
– Esta no me la perdonarás.

El amor y otros pequeñas guerras dementes.
Mi madre fue precoz en aquello del amor y la premisa de enamorarse como una manera de asumir su identidad. Hermosa, inteligente y fuerte, fue objeto de atención masculina nada más despuntar la adolescencia. Mis tíos solían hablarme de la preocupación de mi abuelo por aquella sucesión de chicos bisoños — algunos no tanto — que parecían pulular alrededor de mi madre. Más de una vez, hubo enfrentamientos por los pasionales amores de mi mamá por el afortunado de turno. Una pequeña tragicomedia que signó los últimos años de adolescencia de mi madre y los primeros de una joven adultez que la tomó por sorpresa.
— Nunca esperé divorciarme de tu padre o algo semejante — comentó. Se le entristece el rostro con una mueca de cansancio. La fina red de arrugas en su piel, que de ordinario es muy poco notoria, se hace evidente, casi trágica. Y de pronto, mi madre me parece mucho más cercana, más hermosa en esa antigua herida invisible — siempre creí que seríamos eternamente amantes o algo así de ingenuo. Pero no ocurrió.
Mis padres se divorciaron cuando era muy niña. Tanto, que no tengo el mínimo recuerdo de la efímera relación que compartieron. Es una sensación extraña esa, como si tu vida emocional estuviera dividida en dos partes, dos formas de concebirte totalmente independientes. Porque entre mi padre y mi madre, solo existe un vinculo y soy yo. Una idea que me inquieta en ocasiones.
– Y debido a esa experiencia, decidiste que era mejor protegerme — pregunté. Mi mamá parpadeó sorprendida.
– No — dice con sencillez. Y me sorprende escucharla — no hay manera sencilla de asumir la vida emocional. Lo que si traté es que asumieras que nada es eterno, perfecto o realmente hermoso. Hay una nota agria en cada momento pasional.
Un pensamiento triste. Recuerdo que me sorprendía la manera tan directa y dura como mi mamá siempre escuchó mis pequeñas confesiones sentimentales. Nadie parecía ser bueno para mi o lo que era peor, cada relación implicaba una trampa. ¡Cuántas veces discutimos a gritos para defender nuestros personales puntos de vista! Mi madre estaba decidida a dejarme bien claro que el amor era una idealización de lo corriente y yo, de demostrarle justo lo contrario. Al final del día, llegamos a un punto en común, una visión compartida a mitad de ambas cosas.
– Me costó entender que cada quien entiende el amor como prefiere — me confiesa. Se seca los ojos húmedos con el dorso de la mano — y que, en realidad, más allá de eso, solo existe la experiencia. Lo contrario, es ingenuo.
Sonrío. Cuando hemos crecido ambas. Ella como la mujer espléndida en que se convirtió y yo, en la adulta que intenta encontrar su lugar en el mundo. El abrazo, con una sensación lozana y exquisita, de encontrar una pieza en mi vida que por mucho tiempo busqué sin saberlo. Ella me aprieta entre sus brazos, ríe entre lágrimas y luego me pasa la mano por el cabello despeinado.
– Deberías usar un gancho o algo — comenta — tengo uno de piedritas que seguro…
– Mamá — murmuro. Y me río. Yo también estoy llorando — no.
– Solo haz la prueba.
– ¡No!
– Solo a ver como te queda.
Algunas cosas nunca cambian. En esa intimidad de la sonrisa y de la lágrima, de ese profundo, extraño y visceral vínculo que nos une a ambas. Una manera de crear y construir una mirada al pasado, perdonar el presente y quizás, comprender el futuro.
