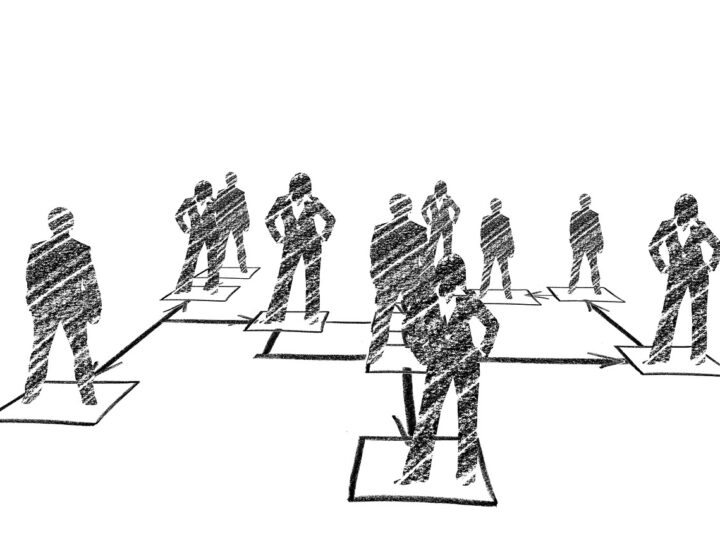Hace unas semanas, leía un artículo de una mujer soltera que había decidido extirparse los ovarios sin otro motivo que evitar tener hijos y todos los obstáculos a los que se enfrentó, para hacerlo. En el texto, insistía en dejar muy claro en que tenía una salud envidiable, que nunca había presentado síntomas de enfermedad alguna que comprometiera su sistema reproductivo…pero que aun así, deseaba asegurarse que no podría concebir en el futuro. Cuando le explicó todo lo anterior a su médico de cabecera, el hombre se negó en redondo a “cometer una atrocidad semejante”. Insistió en que sin duda “la autora cambiaría de opinión” y que por supuesto, no pondría en riesgo “su futuro” sólo por un “capricho venial”.
La autora, una mujer de casi cuarenta años, se sorprendió de su postura y le explicó que para ella, la decisión de no ser madre era definitiva. Según cuenta, el médico — a quien conocía desde la adolescencia y era uno de sus amigos personales — simplemente se negó a escuchar cualquier razonamiento y le dejó muy claro que el procedimiento médico era “peligroso, innecesario y muy poco ético”. Al final, la autora concluye que el prejuicio sobre la libertad de la mujer para escoger si desea ser madre o no, continúa siendo tan fuerte como hace cuarenta o cincuenta años atrás. Que a pesar de todas las luchas, debates y argumentos al respecto, la mujer actual continúa enfrentándose a una presión invisible que parece provenir de todas partes.
Por supuesto, el artículo — y su cruda visión sobre la discriminación que sufre una soltera sin hijos en cualquier país del mundo — no me sorprendió. Mucho menos, los dolorosos argumentos de la escritora sobre la angustia que provoca esa necesidad de comprender el motivo por el cual, nuestra cultura parece estar convencida que una mujer debe ser madre, no importa su opinión respecto a la idea. Enfrento esa percepción simplista, asfixiante y claustrofóbica desde la primera vez que admití en voz alta que no era especialmente maternal y que de hecho, no quería ser madre ni entonces ni después. Nada podría haberme preparado para la agresión invasiva, insistente y grosera que sufrí luego que dejé muy claro — a mi pareja, familiares, amigos — que no deseaba hijos. De pronto, todos a mi alrededor parecían definitivamente preocupados y convencidos que necesitaba “superar una etapa” con respecto a mi capacidad para concebir.
La situación no mejoró a medida que se hizo obvio que en realidad, la maternidad era un tema que no sólo no me interesaba, sino que además estaba muy lejos de cualquiera de mis prioridades. De hecho, empeoró tanto que por unos cuantos años, parecía que el tema sobre mi decisión a futuro, era el centro de todas las discusiones y argumentos en contra de mi forma de ver el mundo. En una ocasión, un hombre con el que salía se burló de lo que llamó “mi necedad adolescente”. Ambos éramos estudiantes universitarios y mientras él podía plantearse un futuro a la medida de sus aspiraciones — sean cuales fueren — yo debía conformarme con una especie de rígida estructura que me exigía más de lo que podía brindarme. Con veinte años cumplidos, ya debía soportar las preguntas indiscretas sobre mi soltería o una probable maternidad que ni siquiera había considerado hasta entonces. Y mi malestar al respecto no sólo le pareció exagerado sino además “artificial”.
— Ese rechazo a la persona que eres es absurdo: ¡Eres una mujer! en algún momento querrás casarte o tener hijos. Está en tus genes, en tu historia biológica. No sé por qué te resistes o en todo caso, qué esperas obtener haciéndolo.
Recuerdo que sentí verdadero pánico. No supe qué responder a eso, entre aterrorizada y un poco asqueada. Llevábamos casi dos años juntos y escucharle hablar en esos términos sobre mi — o mejor dicho, mi futuro — me dejó muy claro que había algo doloroso y violento en la mirada de la sociedad sobre las mujeres. Una imposición férrea que nunca había imaginado tan grave, tan despótica, pero que estaba allí a la vista. O mejor dicho, que formaba parte de una noción sobre lo que la mujer podía ser — aspirar, construir para sí misma — que resultaba no sólo preocupante, sino directamente castrante. Además, no se trataba de un desconocido sino del hombre a quien consideraba mi pareja, con el que había compartido mis opiniones y reflexiones sobre el tema. El golpe moral fue lo suficientemente fuerte como para dejarme desconcertada y agobiada por semanas enteras.
La relación no terminó por esa discusión pero siempre pensé que después de tenerla, sólo avanzó hacia una ruptura simple que ocurrió unos meses después. Cuando alguien te habla en esos términos, tienes la sensación que tu mundo se sacude un poco. O al menos, a mí me ocurrió. Comienzas a preguntarte casi con crueldad qué te hace mujer y por qué deseas serlo. Te sacude la idea que desde la niñez, debes enfrentar todo tipo de estereotipos que intentan decirte quien eres o mejor dicho, lo que debes ser. Ideas que transcurren y transmigran a tu alrededor en un intento no sólo de cercenar esa libertad personal que convierte la individualidad en una idea genérica, sino además se impone como un destino biológico. Un pensamiento que resulta angustioso cuando debes lidiar con él a diario, cuando es parte de tu vida y cómo te comprendes. O mejor dicho, como te asume el mundo que te rodea, te construye, te imagina, te limita.
Este año pensé muchas veces sobre el tema: La serie “The Handmaid’s Tale” (basada en el libro del mismo nombre de la autora Margaret Atwood) imagina un futuro distópico en el que la fertilidad femenina está sometida al albedrío del poder. Una noción aterradora que despoja a las mujeres de todos sus derechos y su identidad. En el Universo de Atwood, engendrar un hijo constituye un deber social que pesa sobre la mujer como una condena que lleva a cuestas y del que no puede escapar. Simone De Beauvoir también imaginó ese mundo femenino claustrofóbico en el año 1949, cuando por primera vez trató de explicar en qué consistía los peligros e implicaciones de la desigualdad de género en su libro “El Segundo Sexo”.
Se trató quizás del primer intento formal e intelectual de comprender lo femenino como un concepto cultural creado a partir de trozos de información dispares. Con una escalofriante dureza, Simone ponderó sobre el hecho de que a los niños se les enseña a ser fuertes, determinados e independientes mientras en contraposición, a las mujeres se les insiste en la debilidad. En el género que se define como débil, está la necesidad depender emocional e intelectualmente de alguien más. Como si la autorrealización no formara parte de la naturaleza de la mujer: una noción destructora que parece condenar a la mujer a una dependencia borrosa del que muy pocas veces somos conscientes. La mujer objeto, al servicio de otros, tan preocupada por su aspecto físico, tan abnegada y convertida en una especie de útero histórico que necesita convalidar su existencia a través de su capacidad para agradar y seducir.
Tal vez por ese motivo, buena parte de mi vida me han acusado de egoísta, arrogante o incluso, directamente agresiva. Sólo por haber decidido que no necesito perpetuar ese confinamiento a la feminidad que se define a través de estereotipos superficiales, del cuidado de otros, de la autoimagen. A veces, resulta sorprendente lo mucho que puede molestar esa simple decisión de no ser una mujer al uso, de asumir por cuenta y riesgo, que una mujer es mucho más que la ropa que lleva y como luce. Que una mujer es un individuo más allá de su capacidad para ser esposa o madre de alguien. Esa autonomía que parece tan reñida con la definición histórica de género.
Hará unos cuatro meses, recibí un correo muy insultante de un lector que criticó mi postura “feminazi”, haciendo referencia a que suelo identificarme como feminista y escribir al respecto siempre que puedo. Entre groserías y burlas a mi aspecto físico, me insistió en que toda mujer “debe aceptar que lo es” y que mientras más rápido lo haga “menos habrá lugar para la frustración”. Me sorprendió sobre todo la agresividad de sus planteamientos, como si el mero hecho que una mujer quisiera definirse según el canon habitual fuera motivo de prejuicio y discriminación.
— Lo es. Cualquier mujer u hombre que se atreva a transgredir lo que se supone espera de él, se enfrenta a esa agresividad — me explicó L., una de mis profesoras universitarias con las que aún mantengo el contacto cuando le hablé del correo — La cultura y la sociedad son refractarias a los cambios, se resisten todo lo que pueden a cualquier manifestación de conducta e incluso, al simple hecho de modificar un punto de vista. Cuando alguien lo hace, se suele aislar y limitar como parte de esa estructura social. Es lo que llamamos minoría.
La profesora L. lo sabe en carne propia: de joven tuvo que enfrentarse a un mundo universitario hostil y violento que la criticó por sus duros puntos de vista sobre el machismo académico en Venezuela. Ahora, en un tranquilo retiro alejada de las aulas de clase, suele insistir en Venezuela ser mujer es enfrentarse a una percepción durísima sobre la feminidad. Una condición cultural que limita y aplasta la individualidad en favor de una imposición colectiva sobre lo que la mujer puede ser según la tradición que hereda.
— Puede parecer despiadado pero no lo es: simple cultura — me dice cuando me impaciento por la serenidad de sus palabras — por eso Beauvoir insistió que una no nace mujer sino que llega a serlo. Somos el producto de una serie de elementos que te definen a la fuerza. La desigualdad procede de esa idea, de ese discurso cultural que te hace normalizar la discriminación. Y lo asumimos como parte de nueva vida.
Quizás por ese motivo, continúo acudiendo a Beauvoir para analizar esa percepción sobre la mujer que desborda el mero tópico que logró crear a través de sus lúcidas reflexiones sobre el tema. Tan realista y crueles, pero a la vez, tan profundas que resultan abrumadoras. Porque para la escritora, el mundo íntimo de la mujer es un diálogo continuo, una creación de emociones y pensamientos de inestimable valor. Algo sublime, durísimo y que me cambió la visión sobre la mujer literaria, la real e incluso sobre mi misma para siempre. No sólo se trató que Simone de Beauvoir me demostró que una mujer puede escribir — y bien — sino que además, escribir sobre la mujer sin romanticismos, sin elegías dulzonas. En el libro, ninguna mujer sufrió, se martirizó, se culpabiliza. En realidad era una obra filosófica muy bien pensada que elaboró — al menos, en mi caso — un nuevo tipo de mujer fuerte e intelectual que poco o nada tenía que ver con la angustia existencial que hasta entonces había creído en la mujer literaria y en la escritora. Aquello fue para mí radical.

Porque hablamos de individualidad, construida a través de piezas y fragmentos que no necesitan ni deben encajar en un esquema general de las cosas. La mujer es la mujer por la decisión de construir un reflejo de sus inquietudes intelectuales, físicas y mentales. Una mujer no es sólo los atributos de su género sino también esa noción que a pesar de la historia, la tradición, el conservadurismo y esa presión constante de encajar en el esquema de las cosas, es un individuo que puede construirse así mismo. Que desborda los prejuicios, que evade cualquier interpretación sencilla. Que rechaza los pequeños símbolos triviales que intentan construir una idea sobre si misma.
Simone de Beauvoir meditó sobre el tema desde el dolor. Y lo hizo con una precisión que resulta casi escalofriante: No hay ninguna concesión a la ternura, la simpatía o a la delicadeza en sus textos. Con un pulso exquisito y profundamente sentido, crea una reflexión dura, cruda y a la vez hermosa en tres narraciones, que a pesar de ser independientes entre sí, se entremezclan para crear un único discurso, para hablar de la mujer secreta y poderosa que habita entre sus páginas. Sobre todo en su libro “La Mujer Rota” donde las interpretaciones se entrecruzan para meditar sobre lo femenino y sus pesares. Las puertas y ventanas cerradas que confinan a la mujer — como identidad — y a su legado — como estructura cultural — a una serie de planteamientos mínimos que resultan asfixiantes.
Y es que la narración, las tres historias, parecen girar en esa idea de la mujer que habita en lo esencial, esa incomprensión cultural y social que ata, que envuelve, que reprime, que destruye y que a la vez construye la identidad femenina. No es casual que en el trasfondo de cada página, palpite la desolación, la angustia, los cuestionamientos, reproches, la sensación abrumadora de que la vida pasa rápido, sin sentido. Para Beauvoir, la necesidad de crear ese mundo de lo femenino real, fuera del estereotipo tradicional, produce una tensión enorme y casi hermosa dentro de cada relato, dentro de esa intimidad casi dolorosa que subyace en cada historia y que la delinea con una delicadeza impensable, a pesar de su crudeza.
Tal vez, lo más sorprendente de esta historia con tres rostros, sea su intención de recrear esa otra idea de la mujer, la que no abarca el romanticismo y la idealización. Esa mujer real, poderosa y doliente, de la que tan poco se habla, la que parece desaparecer en el deber ser social, es a la que Beauvoir le brinda voz, le otorga un rostro. Un triunfo de ese sutil misterio a mil voces que es la feminidad sobre la simplicidad de lo cotidiano.
He releído el libro tantas veces que en ocasiones estoy convencida que forma parte de mi vida y de mi forma de pensar en cien maneras secretas. Con frecuencia, recuerdo varios de sus párrafos y me encuentro pensando en que esa inconformidad, esa preocupación constante no era algo accidental, tampoco una rareza. Millones de mujeres antes que yo y con toda seguridad, cientos después de mí, se preocupan por los mismos temas, por los mismos extremos, por los exactos problemas que me inquietaban a mí. Y todo ese conjunto de preocupaciones e inquietudes, tenían un nombre. O mejor dicho, una dirección. Una intención formal que puede tener mil formas de definirse — feminismo, búsqueda de la equidad, lucha de valores y derechos — pero que tiene la misma conclusión: la idea de una mujer libre de toda etiqueta social.