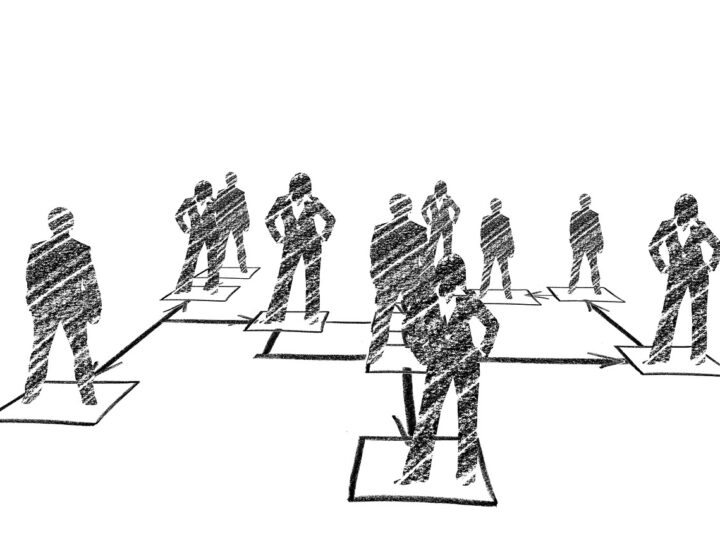Hace unos días, leía un artículo sobre los intentos del actor Penn Badgley de la exitosa serie “You” (Lifetime — 2017) por dejar claro en redes sociales, que su personaje era un acosador y asesino. En el nuevo éxito de la cadena Netflix, Badgley encarna a “Joe”, un librero de Nueva York que acosa, hostiga, manipula e incluso asesina en favor “del amor”. Para buena parte de las fanáticas del actor, el hecho que Joe cometa asesinatos, violente la intimidad y privacidad de su víctima e incluso le encierre en un sótano con paredes de cristal emplomado en un momento dado, no es tan importante como el hecho que “está enamorado”. Una y otra vez, el actor ha aclarado a través de las redes sociales lo preocupante que le resulta el fenómeno pero sobre todo, sus implicaciones. “Joe es un hombre con muchos y graves problemas” escribió hace poco Badgley en la red social Twitter, como respuesta a una fanática que deseaba “ser secuestrada por él”. Días más tarde, el actor confesaría su preocupación por la simpatía que su personaje despierta y lo que eso puede significar de cara a como se normaliza el maltrato y el abuso en nuestra época.
Recuerdo lo anterior mientras una amiga me habla sobre su nuevo novio. Con una sonrisa casi compungida, me explica que él es controlador, celoso, que insiste en telefonearla con una frecuencia que comienza a incomodarla. Me describe escenas inquietantes de discusiones en público e incluso un empujón a mitad de la calle. La escucho preocupada, pero cuando hago un comentario al respecto me mira con genuina sorpresa.
– ¿Preocupada por qué? — me pregunta. Parpadeo, confusa.
– Lo que me cuentas es realmente inquietante — le digo. Mi amiga sonríe y hay en su expresión un dejo de condescendencia que no puedo interpretar muy bien. Una especie de superioridad indiferente, un poco desdeñosa incluso.
– Eso es amor.
– ¿Te parece que todas esas llamadas y esa tensión que me describes es una forma de profesar amor? — le pregunto. Cada vez me siento un poco más nerviosa, pero mi amiga parece no entender del todo mi reacción.
Sacude la cabeza, en un gesto que parece sugerir intenta conservar la paciencia.
– No es tan simple.
– ¿Por qué no lo es?
– Las relaciones tienen matices que sólo puede comprender la pareja — me explica. Y me desconcierta sus palabras, no por sus implicaciones — que ya de por si podrían sorprenderme — sino por el hecho que realmente parece ignorar lo anómalo de lo que me contó hacía varios minutos.
Hago un repaso de todas las cosas que me confió antes o después sobre su relación: las sucesivas e insistentes llamadas de su pareja durante horas luego de una pelea. Los mensajes telefónicos amenazantes. La inquietud que le había causado la manera agresiva en que se había tornado cualquier conversación a partir de ese momento. Y luego, la tumultuosa reconciliación, las promesas de “Nunca más ocurrirá de nuevo”, solo para que ocurriera un par de días después ¿Realmente no puede advertir lo inquietante de lo que situación? Me pregunto. ¿O es que en realidad estoy exagerando en mi interpretación de una situación que no comprendo, que analizo desde la objetividad del observador más allá del límite de la intimidad? No lo sé. Quisiera creer que es así, pero no puedo.
– Hay un matiz de agresividad en todo lo que me dices que es francamente…terrible. No entiendo como le permites hacer todas esas cosas y lo justifiques con esa idea abstracta del amor — le digo colérica. Me arrepiento nada más hacerlo: mi amiga me dedica una mirada sumarísima, con la expresión tensa y demudada. Casi puedo comprenderla ¿Quién desea escuchar algo semejante sobre el momento emocional en el que vive? ¿Quién desea soportar el juicio de valor de alguien más y sobre todo de una manera tan directa? Me avergüenzo, me cuestiono un poco mi audacia. Pero aún así, lo dicho, dicho está. De manera que aguardo su respuesta. Cualquiera que sea.
– No entiendes nada porque estás soltera — me suelta entonces. ¿Como ha dicho? Parpadeo incrédula. Ella recuperó el aplomo y de hecho, parece de nuevo llena de esa singular seguridad suya — es natural: todos envidiamos un poco la felicidad de los demás. Es parte de la naturaleza humana. El amor es el amor.
Esta vez, me contengo para no responder lo que estoy pensando. ¿Amor? Tal vez mi idea del amor es exceso romántica o solo idealista, pero no incluye esa percepción malsana y dependiente que me describe sobre una relación de pareja. Y es que la sensación que me transmite su relato, las diminutas grietas en esa cotidianidad de pareja que parecen describir algo más retorcido, tienen toda la apariencia de anunciar algo lo bastante grave como para rozar la violencia. La miro: con treinta y tantos años, mi amiga es la imagen del triunfo femenino en nuestro país. Independiente y hermosa, socia en una firma de abogados de la ciudad, es probablemente quien menos podría pensarse podría sucumbir a una relación de una naturaleza tan desconcertante. Pero aún así, la asume con una naturalidad que no comprendo y mucho menos logro explicarme, a pesar de sus intentos por “hacerme comprender” que su nueva pareja tiene un “fuerte carácter”.
– No todo el mundo expresa el amor de la misma manera — me dice — para J. el amor es pasional y territorial.
– Hablas como si necesitaras atenerte a una idea concreta sobre lo que es una relación entre una mujer y un hombre — insisto — el amor o en todo caso, las relaciones de pareja son acuerdos entre dos adultos que deciden compartir su manera de ver el mundo.
– Eso lo dices porque estás soltera. Cada cama es un misterio.
La excusa habitual. Me siento incómoda y un poco pesimista con respecto al cariz al que está tomando la conversación: de pronto, mi opinión parece tener una estrecha relación con mi vida amorosa, la manera como la vivo con respecto al patrón común. Mi amiga extiende la mano y sostiene la mía, casi con amabilidad, como si me disculpara por mi poca comprensión sobre lo que el mundo emocional. Al menos como ella lo interpreta.
– Nadie puede juzgar lo que ocurre en la vida del otro — dice entonces — entiendo que pueda extrañarte lo que ocurre en mi relación, pero aún así, es perfectamente válido que yo lo considere amor. Te sucederá alguna vez.
¿Es así? Me pregunto un rato después luego de despedirme de ella. ¿Esta extraña conversación solo demostró mi poco conocimiento sobre el mundo emocional ajeno? Pienso en mis relaciones emocionales, en mis romances cortos y apasionados, en los largos y dolorosos, en las pequeñas aventuras de besos y deseo que he disfrutado a lo largo de mi vida. ¿En algún momento alguna de mis relaciones estuvo al borde de la interpretación de alguien más?
Por supuesto que sí, admito casi con dificultad.
Cuando tenía escasos diecisiete años, me enamoré de un sujeto que me doblaba la edad y cuyo comportamiento era cuando menos, francamente irresponsable. Solíamos conducir por Caracas de madrugada a toda velocidad, riendo y besándonos de tanto en tanto. Y también cometer pequeños actos vandálicos que disfrutábamos juntos como travesuras intimas: quemar la basura de la calle, arrojar pintura en las paredes y murallas de edificios y casa. Por último la relación había acabado justo por lo que comenzó: el peligro que él representaba me desconcertaba y me atraía a partes iguales. Una amenaza cierta.
Nuestra última conversación fue inquietante. Me tomó de la muñeca y apretó con fuerza, causándome dolor. Y mientras me insistía en que “todo no podía terminar así”, me pregunté, con esa clarividencia subita del miedo, que ocurriría después. Imaginé que aceptara quedarme, que asumiera por inevitable el apretón, el reclamo a gritos de dientes apretados y quizás los besos que vendrían luego. ¿Qué podría esperar a partir de entonces? ¿Qué extraño camino de aceptación y perdida podría recorrer junto a un hombre que había invadido y avanzado más allá de mis limites naturales? Tal vez era muy joven aún, pero recuerdo que la disyuntiva me aterrorizó como pocas cosas lo han hecho en mi vida. Cuando me solté de él y me bajé del automóvil, sentí un alivio profundo e inexplicable, que me llevaría años comprender. Todavía recuerdo la imagen de su rostro contraído de furia y el gesto impotente — y violento — con que golpeó la rueda del volante. Nunca volví a verlo.
Pienso en esa escena mientras recuerdo como mi amiga insistió en que era normal los excesos de su pareja. Lo insistió con la inocencia de quien cree puede controlar algo que no sabe ni siquiera qué lo está provocando. Pensé en su manera sencilla de hablarme de las discusiones a gritos, la obsesión, la forma como le agradaba esa “atención” enfermiza y excesiva que le prodigaba el hombre. Amor, me dije. Ella le llamó amor. ¿Cuantas veces hemos nombrado de la misma manera todo tipo de sentimientos confusos pero aun así apasionados? ¿Alguien tiene una idea cierta de lo que es un sentimiento que parece significar algo distinto para todos? Pero aún así, esa ligera incertidumbre no justifica el exceso, no justifica la agresividad y ese ligero limite del temor. ¿No son contradictorias ambas cosas?
– Tal vez, pero es difícil que puedas interpretarlo así a priori. A la mujer latinoamericana se le inculca una cierta visión de sumisión en las relaciones. Un acuerdo de poder desventajoso, digamos — me comenta P., psicólogo clínico a quién acudí para cuestionarme en voz alta sobre el tema. Conozco a P. desde hace un par de años y siempre me ha sorprendido su visión amplia y casi dura sobre el amor. Para él, esa visión romántica del amor que se tiene en latinoamerica, esa interpretación de “la pasión” como justificación a toda una serie de comportamientos, no es otra cosa que una excusa directa hacia la visión machista de una sociedad miope.
– Pero mi amiga es una mujer moderna e independiente — le explico.
– La cuestión del equilibrio de poder en las relaciones es un fenómeno cultural — dice — no estamos hablando de dos individuos en condiciones de igualdad que intentan comprenderse así mismos a través de una serie de conceptos comunes, además de los naturales sentimientos apasionados. En latinoamerica, el amor es un juego de roles, es una negociación de género donde la mujer siempre termina mal parada.
– ¿A que te refieres?
– Digamos que en Latinoamerica, la mujer tiene un rol que desempeñar: ya sea en la pareja o de cara a la sociedad. Es simple: La mujer por si misma no es una idea que la sociedad machista considere completa. De manera que siempre es algo más. Es la esposa apasionada, la mujer decente, la madre abnegada. Hay una intención social de definir tu condición de mujer con respecto a la dimensión de la pareja.
 Es una idea me que irrita pero que reconozco, es cierta. ¿Cuantas veces no me han preguntado de manera directa e incluso casi grosera si pienso “sentar cabeza” y “hacer lo que se espera de mi”? En la primera mitad de la veintena, aprendí a sortear con cierta elegancia el interrogatorio de familiares y amigos sobre el tema, pero ahora, durante los primeros años de los treinta, la cosa se ha tornado cuando menos obsesiva. Y es que la sociedad no parece asumir a una mujer que no quiera definirse a través del hombre o mejor dicho, sus relaciones emocionales.
Es una idea me que irrita pero que reconozco, es cierta. ¿Cuantas veces no me han preguntado de manera directa e incluso casi grosera si pienso “sentar cabeza” y “hacer lo que se espera de mi”? En la primera mitad de la veintena, aprendí a sortear con cierta elegancia el interrogatorio de familiares y amigos sobre el tema, pero ahora, durante los primeros años de los treinta, la cosa se ha tornado cuando menos obsesiva. Y es que la sociedad no parece asumir a una mujer que no quiera definirse a través del hombre o mejor dicho, sus relaciones emocionales.
– Para tu amiga, como muchas mujeres más, el amor es una relación de conceptos perfectamente definibles. Un intercambio — me explica P. — ella obtiene amor, atención a cambio de permitir su pareja exceda ciertos limites. Y eso es justamente lo peligroso de este tipo de situaciones.
Sus palabras me producen escalofríos. Venezuela es un país con un alto indice de maltrato femenino, un crimen anónimo que muy pocas veces se denuncia y que la mayoría de las veces, se considera una circunstancia privada que solo atañe a lo doméstico. Y sin embargo, la violencia siempre parece sobrepasar ese fino velo de lo que se asume normal, evidente e incluso interpretativo. Pienso en todos los casos sobre violaciones en el lecho marital, los horribles asesinatos ocurridos cuando esa violencia mínima, disimulada, termina por abrirse paso en esa normalidad frágil que se asume por elemental. Es una idea dificil de digerir, sobre todo cuando asumimos que la violencia es un rasgo aceptado en nuestra sociedad, que para nuestra cultura, hay un cierto nivel de maltrato “aceptable”. La imagen de mi amiga hablándome de los gritos y reclamos de su pareja, y “furia pasional” me desconcierta un poco.
– En Latinoamerica se asume que ciertos rasgos de Violencia pueden ser “normales” — me explica P. con cierto cansancio. Nos encontramos en su consultorio y en una de las paredes, cuelga un afiche donde una bella mujer de ojos tristes sonríe al espectador. Más abajo, la frase que leo me sobresalta: “Si mi esposo me sigue maltratando, estaré muerta en dos años”. Me aprieto las manos nerviosamente y pienso de nuevo en esa interpretación de la violencia, el respeto y las relaciones que subsiste en nuestra sociedad. Pienso en las madres que golpean a los niños en plena calle, en los hombres empujándose unos a otros entre gritos y groserias. En los “piropos” que toda mujer debe asumir recibirá, aunque los tema y le produzca repulsión, al caminar por la calle. La sensación es de mirar otra dimensión de la sociedad que me produce un terror casi doloroso. ¿Qué tan conscientes somos de esa visión social de la violencia normalizada? ¿Que tanto comprendemos las reales consecuencias de aceptarla?
– No solo normales, creo que incluso podría decir que son bien vistos — murmuro — justamente en eso insistía mi amiga. Hablaba de lo que hacia su pareja como demostraciones de “afecto y pasión”.
– Por supuesto — asiente P. — para la cultura latinoamericana, la posesión es un rasgo masculino y viril. Esa necesidad de asumir que la mujer le pertenece. La igualdad es una idea que no se comprende muy bien. Por ese motivo situaciones donde a la mujer se le falta el respeto, se le denigra o se le humilla, no se consideran maltrato psicológico. Son simplemente comportamientos que se asumen inevitables.
Imagino a mi amiga, una mujer firme y resuelta, lidiando con las peleas a gritos que me describió. ¿Hasta que punto interpretamos la conducta violenta como inevitable? Me pregunto a mi misma, casi con dureza: ¿Cuantas veces he considerado la agresión como una forma de cultura? Me cuestiono con franqueza y ya solo con respecto al tema emocional, sino incluso mi visión sobre la cultura en la que vivo, en la sociedad en la que crecí. Los símbolos de violencia abundan, forman parte de ese entramado de ideas que consideramos naturales, evidentes. Somos complacientes con la percepción de la violencia.
Lo somos, sin duda, me digo mientras leo algunos capítulos del libro “Cuando amar demasiado es depender” de la autora Silvia Congost. Porque mientras que la visión de la agresión se asume como parte de lo que consideramos culturalmente aceptable, una idea mucho más inquietante se manifiesta: La violencia es invisible. La autora insiste, de hecho, que muchas veces quien sufre la violencia no es consciente de lo que padece, que más allá de lo obvio. Lo asume como parte de una idea mucho más elemental del deber ser social. En palabras de Congost, las victimas “Cada vez más ven las agresiones como algo natural, habitual, se acostumbran a ello, hasta tal punto de que les cuesta muchísimo salir de allí”. Y el planteamiento me hace analizar no solo lo que la cultura construye como concepto de normalidad sino hasta que punto, la violencia es indivisible de esa normalidad — aparente y siempre quebradiza — que forma parte de nuestro entorno.
Unas horas más tarde, mi amiga me telefonea por algún motivo que no recuerdo. Conversamos, reímos pero no logro evitar pensar que habrá ocurrido — si es que ocurrió — luego de nuestra conversación. ¿Habrá recordado mi preocupación después? ¿Le habrá parecido significativa? No le pregunto al respecto por supuesto, pero cuando nos despedimos, la escucho suspirar.
– Lo estoy pensando — me dice. Solo eso. No respondo de inmediato, sorprendida. Sé a que se refiere, claro está, pero no pensé que lo afrontaría de manera tan directa. Pero me alivia que lo haga: es una manera quizás de romper esa patina de normalidad aparente, frágil y tensa donde la violencia parece sostenerse.
– Mírate a ti misma como me mirarías a mi en el mismo caso — le digo. Y es que no encuentro otra forma de expresar mi miedo por ella, la sensación de angustia que me hizo sentir la circunstancia que atraviesa.
– Lo haré — me asegura. Y hay una nota nueva en su voz ¿Cansancio? ¿Preocupación? No podría decirlo.
Cuando me cuelga me quedo pensando en ese breve intercambio de ideas, tan circunstancial como firme. Y aún así, me reconforta el pensamiento que a pesar del peso de la cultura y la mirada de lo social, aún podemos luchar contra la violencia, asumir que no es inevitable y más allá, creer que es posible enfrentarnos a su supuesta — y pretendida — normalidad.
Comment (1)
-
Me encantó, gracias por escribir esto!