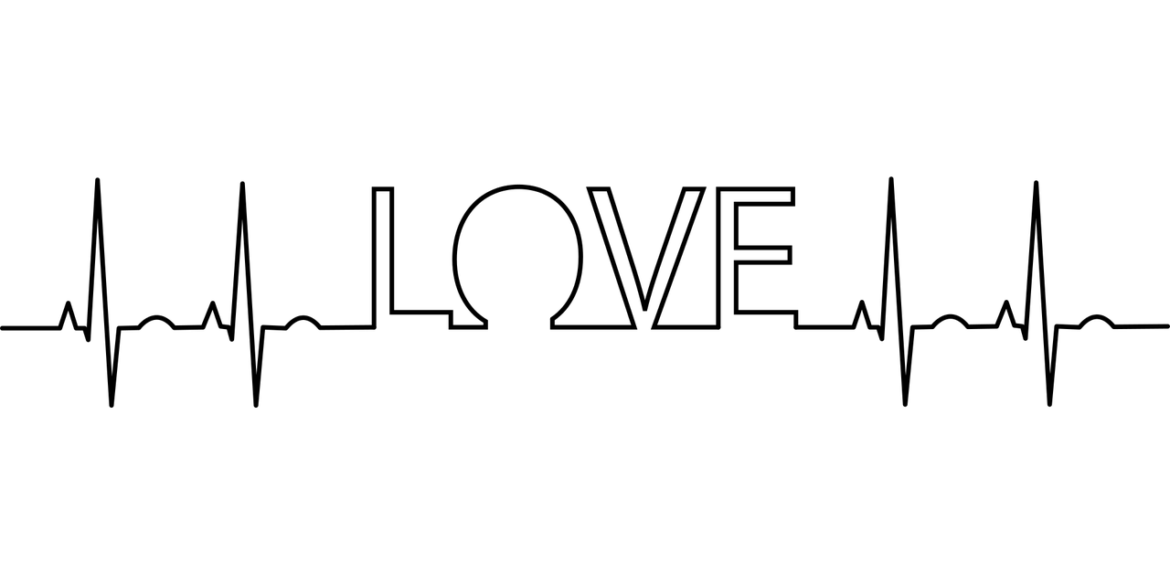
Mi abuela detestaba el llamado “amor romántico”. Eso, a pesar de llevar más de cuarenta años casada para el momento en que murió y que además, era una mujer que no disimulaba en forma alguna, su devoción y amor por mi abuelo. Pero en cada ocasión en que me escuchaba — a mi o a cualquiera de las mujeres de la familia — hablar sobre “el amor de las películas” y cosas semejantes, se enfurecía. Pero se enfurecía de verdad. En una ocasión arrojó el libro que leía al suelo y me miró con la cara con el rostro tenso y enrojecido por el malhumor.
— ¿De verdad tú te crees eso?
Con “eso” se refería a la tópica historia de una película de amor, en la que la protagonista pasaba sinsabores sin cuento hasta que finalmente, su gran amado regresaba a su lado “para enmendar lo perdido”. Extendí el control remoto, detuve el metraje y la miré.
— ¿Qué cosa te molesta tanto?
— ¿Que el amor es así de facilito?
La verdad, si me lo creía. Tenía catorce años y estaba convencida de que, en algún punto del futuro, me esperaba un hombre que simbolizaría todas mis obsesiones un poco quebradizas sobre la vida en pareja y lo que imaginaba podía ser. Un hombre que amaría leer, que también sentiría asombro con mi manera de escribir y que sin duda, disfrutaría de mi compañía y mis rarezas. Era una imagen difusa. Ya había tenido varios “novios” (un par de besos con muchachos de mi edad sin ninguna trascendencia), pero estaba “convencida” que lo que me esperaba era ni más ni menos, un gran amor. Me quedé un poco aturdida y a la espera de lo que sea que mi abuela tuviera que decir.
— Bueno…supongo que no todo es una película -aduje.
— Hija, el amor es la vida. Y como la vida, es muchas cosas a la vez y ninguna muy clara.
Se inclinó, tomó el libro que leía — “El hijo de las palabras” de Iris Murdoch — y me miró casi con tristeza. Me hizo una seña para que me sentara a su lado y la obedecí, entre avergonzada y curiosa.
— ¿Tú crees que tu abuelo y yo tenemos tanto tiempo juntos sólo por amor?
— Sí — dije de inmediato. Enarcó la ceja — ¿No?
— El amor es una sensación sin edad. Existe en lo que aspiras, en lo que crees que será tu vida. Es una idealización de lo que entendemos por relaciones, compromisos y algo más, todo eso mezclado con una emoción real. Por eso tanta gente dice que el amor “no existe”. La verdad, el amor como sentimiento existe, pero cambia, se hace otra cosa a como lo experimentaste por primera vez. Madura, envejece contigo, pero poca gente imagina eso.
Me quedé sin saber qué responder. La verdad, mi gran imagen sobre el amor correspondía a algo más parecido a que alguien pudiera “quererme” — ¿aceptarme? — sin menoscabo de mis rarezas o cualquier otra cosa. Eso, además, combinado con la emoción, el despertar físico. En medio de la confusión, el amor parecía serlo todo, abarcar cualquier cosa. Así que la idea de mi abuela de ese sentimiento extraordinario como cosa de todos los días, me chocó.
— Tú dices que me va a costar enamorarme.
— Yo digo que te vas a enamorar muchas, muchas veces — dijo mi abuela — pero para que se convierta en amor, te llevará años.
— No es lo mismo.
— Ojalá lo fuera.
Era muy joven para entender algo semejante. De hecho, recuerdo que pensé que mi abuela era “muy anciana” para recordar la forma en que “de verdad” se sentía el amor. De modo que no dije gran cosa y un rato después, volvía a mirar la película que tanto interés me despertaba — “La Amada Inmortal” de Bernard Rose — sin dudar que, en algún punto del futuro, sentiría ese mismo vendaval que había hecho a Beethoven atravesar pueblos y caminos lodosos bajo la lluvia en busca de la mujer sin nombre que amaba. Era una idea fabulosa, casi mística. Muy diferente a las rutinas de mis abuelos, que conversaban juntos, se tomaban de las manos con frecuencia y reían por los mismos chistes. Vamos, sí, sé que era amor. Pero el amor…también era esa otra “cosa”, solía pensar. Esa explosión, esa necesidad. Esa visión universal del mundo.
Con catorce años la ingenuidad es un tesoro ¿No es así?
La primera vez que una de mis relaciones románticas acabó mal, tenía dieciocho años. No sólo acabó mal: fue una especie de brutal recordatorio que la vida como la imaginamos y como transcurre, son líneas paralelas y por lo general irreconciliables. Nuestra última conversación dejó claro que el sexo se había hecho tedioso, que ninguno de los dos tenía metas en común y lo que era peor, nos llevábamos tan mal que resultaba sorprendente que las cosas hubiesen tardado tanto en ser evidentes.
Fue un golpe duro: estuvimos juntos por casi dos años y fue la primera vez en que creí que el GRAN AMOR — así en mayúsculas — había llegado. Pero por supuesto, no era nada parecido. Cuando él se levantó de la mesa, impaciente por terminar la tensa conversación y supongo que para regresar a sus asuntos, me quedé un poco en blanco. ¿Esto me está ocurriendo a mí?
— ¿Cuándo empezó todo esto? — pregunté. Él suspiró.
— Me lo pregunté también.
Habíamos sido mejores amigos, después algo así como amigos con derecho a sexo, después una pareja muy jovencita convencida que el mundo les esperaba para reafirmar todo lo que habían aprendido juntos. Pero vamos, sólo éramos un par de adolescentes, egoístas y obsesionados por cosas por completo opuestas. Mientras yo quería continuar en la universidad, obtener un diploma, seguir una segunda licenciatura, él quería viajar, conocer otros países, comenzar de cero. Ni yo estaba dispuesta a ceder un ápice de mi plan de vida — que incluía exposiciones y libros — ni él tampoco — con sus viajes, piruetas y aventuras —, de modo que al final, nos convertimos en desconocidos que se llevaban bastante mal. Ni a los restos de la amistad pudimos aferrarnos. Quizás porque ya no existían.
Mi abuela me encontró llorando días después, mientras me esforzaba por meter en una bolsa de plástico los regalos, cartas y libros que me había dejado la relación. Me ayudó, un poco asombrada por mi furia y cuando le conté lo que había ocurrido — la verdad, le dije que simplemente todo había resultado un desastre — no dijo nada — como yo esperaba que hiciera — ni tampoco me machacó un “yo te lo dije” — como yo hubiese hecho-. En realidad, sólo me dejó llorar, romper hojas y al final, quedarme sentada en la orilla de la cama. Se sentó a mi lado.
— El amor es una mierda — sentencié. La escuché suspirar, pero creo que estaba a punto de soltar la risa. Le agradecí que no lo hiciera.
— En realidad, el amor es lo que hacemos de él — dijo con su habitual paciencia — lo que creemos, lo que suponemos nos dará. Estás enamorada de la idea de lo que el amor puede ser.
Silencio. Me recosté contra su costado. Me pasó el brazo por encima del hombro.
— Entonces estoy enamorada del amor. Enamorada sola.
— Enamorada de lo que te aseguran es el amor, más bien — me dijo — el amor para los libros y películas, pasa. Así, sin más. Pasó, te enamoraste. Y todo se va por ese lado. Te enamoraste. Te volviste loca de amor. Pero en la vida real el amor son muchas cosas. Muchas ganancias y pérdidas. Es como un negocio, que casi siempre resulta malo.
Ahora la que tuvo ganas de reír fui yo y no me contuve.
— Coño, que optimista.
— Que realista — me corrigió.
— ¿Se puede ser realista en el amor?
— Si quieres que sea real, sí.
Bonito razonamiento. Unas horas más tarde, la furia casi había desaparecido y pude comer un buen plato de arroz chino, el mejor consuelo conocido para el corazón roto, al menos en Venezuela. Mi abuela, que comía un rollito de huevo, soltó la carcajada prometida cuando me escuchó decirlo.
— De hecho, el amor es como el arroz chino venezolano — dijo — uno está convencido que es así, que de verdad es arroz tradicional de un país del que sólo sabes el nombre. Pero después te enteras de que esto es sólo arroz frito. La magia se la pones tú.
Bueno, mi “magia” estaba muy condimentada con soya y los camarones sabían bien. ¿El amor podía llegar a igualar a eso? Me hizo sonreír la pregunta.
Durante los últimos meses, el matrimonio entre Meghan Markle y el príncipe Harry de Inglaterra, conquistó la imaginación mundial. Incluso entre quienes se declaran cínicos y republicanos, la mentada celebración al amor entre cabezas coronadas terminó despertando cierto interés. Cosa de la globalización, pensé con cierto humor mientras conversaba del tema con un grupo de amigas. Debo aclarar: un grupo de amigas feministas.

Por alguna razón, para la mayoría, la boda llevó la impronta de la mujer del nuevo milenio y el movimiento militante que todas apoyamos de una u otra manera. Eso a pesar de las largas diatribas sobre el amor romántico que encadena y, sobre todo, que analiza la identidad de la mujer desde cierta sumisión incómoda. Pero vamos, asumámoslo, pensé con cierto aire festivo: todos creemos en el amor, en el imposible, en el irreal, en el supeditado a reglas sociales y culturales muy antiguas. En esa creación del mercadeo moderno de la que Dan Draper estaría tan orgulloso. Y la boda Real creó toda una nueva idea sobre la noción de ese amor romántico e idealizado, para traerlo al siglo XX. Para construir un puente entre esa percepción edulcorada del amor como sistema de valores y algo más realista que parece formar parte del imaginario colectivo.
— Además, Meghan es feminista — comenta una de mis contertulias, muy ufana — y lo sigue siendo a pesar del protocolo real.
Se refiere claro, a la imagen ya repetida en millones de ocasiones, de Meghan recorriendo parte del trecho al altar sola, triunfante y radiante, con una sonrisa dulce y levemente maliciosa en el rostro. “Lo hago porque puedo” parece decir Meghan, con su expresión tranquila, de mujer imperturbable, mientras el mundo entero la observaba con atención. El gesto emocionó y enorgulleció a buena parte de la audiencia y, además, celebró por todo lo alto la identidad feminista de Meghan, que insiste en cada oportunidad posible que lleva la militancia como una bandera de ideas muy clara y notoria. Todo muy asombroso, particularmente intrigante y sobre todo, desconcertante en una época donde el feminismo parece ser un valor caduco en medio de tantas discusiones mucho más actuales.
Escucho a mi amiga en silencio y me pregunto si debería decirle que a pesar de este simbólico gesto de Meghan de llegar al altar — o a parte del trayecto — a solas, ha tenido que renunciar a parte de sus logros personales para terminar el cuento de hadas modernos que protagoniza con un beso cien veces fotografiado. Si debería decirle que tendrá que dejar de actuar, abandonar su línea de ropa, redes sociales, cambiar su estilo personal de vestir, perder su opinión política.
Claro está, son actos protocolarios que toda la familia Real Británica debe obedecer, pero en el caso de Meghan resulta casi dolorosamente duro de comprender: esta mujer moderna, que camina sola al altar, que cambió sus votos matrimoniales para prescindir de la fórmula habitual de “obedecer” a su futuro esposo — logrando casi treinta años después lo que Diana de Gales intentó y no pudo, por oposición del Arzobispo de Canterbury Robert Runcie — debe simplemente, renunciar a sí misma por amor. O al menos, la forma como el amor se comprende en nuestra cultura de lo inmediato, fascinada por la fórmula sofisticada y extrañamente simple que convierte en una especie de ensoñación colectiva la idea sobre la emoción romántica. Imagino casi sin querer a Meghan, la mujer feminista que luchó por lograr un lugar en el mundo, abandonándolo para encajar en el escenario de la historia. Otra idea romántica, sin duda.
Por supuesto, no le digo nada a mi amiga. Y, de hecho, participo poco en la conversación, que continúa analizando los pormenores del gran espectáculo público de la Corona británica con fruición. Alguien comenta que ya como la Duquesa de Sussex, Meghan rompió el estricto protocolo de la celebración al pronunciar un discurso por cuenta propia — del que nadie recuerda una palabra, pienso con cierto sarcasmo — y que además, se negó a fotografiarse un paso atrás de su flamante marido, como dicta la tradición. En resumen, Meghan llenó de símbolos importantes y especialmente significativos toda la celebración, pero de pronto, toda la idea me sabe a poco, me parece incompleta. Porque al final del día, Meghan deberá callar, aceptar y obedecer lo que dicta el intrincado protocolo palaciego en favor del amor. Ah, el amor. Esa obsesión colectiva, esa percepción del yo y del tiempo que transcurre tan complejo como sobrevalorado. O lo que es peor, me digo con tristeza, tan poco comprensible para buena parte de nosotros.
Todo lo referente a Meghan, su matrimonio y sus grandes hazañas en mitad de un viejísimo rito matrimonial, me hacen recordar algo al otro lado del espectro. Una muestra de amor y de desencanto moderno que siempre me conmovió muchísimo.
Hará unos cuatro años, una de mis amigas más queridas, anunció en su Facebook su divorcio así:
“Y bueno. Como ya me han preguntado varias veces, les voy a ahorrar el rato incómodo cuando me vean y me pregunten por F… F. y yo nos separamos hace ya unos meses. Nos separamos con el cariño con que nos casamos y con el que vivimos 6 años juntos. Comprendiendo que no funcionaba y que mejor hacerlo cuando aún había amor para paliar el dolor. No es motivo para entristecerse. No es un fracaso. El saldo es positivo. Nos quisimos que jode, crecimos aún más y ahora cada cual decidió seguir camino propio. Cumplimos nuestro ciclo y decidimos cerrarlo en buenos términos. Ambos estamos bien. Ambos vamos a seguir buscando la felicidad. Y la vamos a encontrar.”
Aunque conocía la noticia del divorcio, leerlo en esta escueta forma de despedida — de la vida en común, de los proyectos, de la forma de crear y construir un proyecto en conjunto — me conmovió y por alguna razón, me hizo sentir aliviada. Leí el corto mensaje con una sonrisa en los labios. Me gustó esa moraleja entre líneas de la felicidad siempre se transforma y sobre todo, esa sensación de que a pesar de lo traumático que pueda resultar una situación semejante, siempre se pueda aspirar a la esperanza.
Me agradó muchísimo sobre todo que mi amiga tuviera la enorme sensibilidad de asumir la carga emocional inevitable pero también liberarse de ella. Construir, crecer, creer y sobre todo, avanzar hacia la siguiente página del libro de su vida con enorme frescura y franqueza. Después de todo, pensé, no siempre se toman decisiones saludables en los momentos necesarios. Ni mucho menos, se asume la necesidad de protegerse de las heridas diarias, cotidianas y privadas. Y es que, por mucho tiempo, el dolor se consideró indispensable para querer o mejor dicho, se asumió que el amor podía confundirse con tanta facilidad con el sacrificio que por siglos, ambas cosas parecieron la misma cosa.
Claro está, el amor romántico es la trampa más antigua de todas o eso suelen decir los grandes tratados feministas que insisten que el amor romántico convierte a la mujer en una esclava de cierto orden doméstico. Una idea que en lo personal me parece extrema pero que tiene cierto sentido doloroso que de vez en cuando se manifiesta como una metáfora de nuestra identidad como una forma de creación. Lo pienso de vez en cuando. Como cuando leí por primera vez que leí el libro “Los puentes de Madison County” del escritor Robert James Waller. La historia me desconcertó.

Robert y Francesca
Tenía unos dieciséis años y por entonces, los adultos sólo eran adultos. O a mí me lo parecían al menos: tediosos, un poco planos, sin mayor profundidad que su papel en el mundo que les rodeaba. En otras palabras, imaginar que una mujer y un hombre de la edad de mis padres pudieran vivir un romance tan apasionado, profundamente trascendental y sobre todo sexual — porque lo fue ¿A quién engañamos? — me afectó más de lo que podía admitir.
Se trataba no sólo del hecho de una perspectiva del amor que hasta entonces no había imaginado, sino que, además, tenía aparejada esa amarga encrucijada que Francesca debió enfrentar: ¿Abandonar a sus hijos — familia, estabilidad, historia — o seguir los que melodramáticamente suele llamarse “los impulsos del corazón”? Al final, todos sabemos lo que el personaje de Francesca decide y las razones por lo que lo hace: Permanece como esposa fiel y madre devota, abandonando el gran amor de su vida por una serie de complejísimas razones que según, sólo “el corazón de una mujer comprende”.
La novela transita ese difícil trayecto del deber moral, la noción de la fidelidad y lo que es aún más tramposo, el hecho que una mujer en ocasiones debe tomar decisiones, no tanto para su satisfacción, sino para proteger el bienestar de su familia. De manera que, la historia termina con una gran moraleja sobre el amor marchito, pero nunca muerto y la memoria de Francesca, flotando agridulce en medio de su gran sacrificio familiar.
Recuerdo que pasé mucho tiempo obsesionada con el libro y la película y también, con la forma en que concebía el amor. Me peleé con mucha gente por rebatir la decisión de Francesca — hubo quién me acusó de “no tener corazón” por no comprender el “sacrificio de la mujer — y sobre todo, por mi negativa a creer que el amor podía ser una forma de donación personal tan absolutamente violenta como para despojarte de tu identidad. Claro está, me enfrentaba a un fenómeno en sí mismo.
Libro y película — esa bella adaptación del ’95 de Clint Eastwood — han conmovido a generaciones enteras. A mi me irritó de una forma que me llevó meses digerir y sobre todo comprender. Porque mientras me sacaba las lágrimas y lamentaba el dolor de Francesca, la partida del fotógrafo y todo aquel universo rural donde parecían converger el dolor de un mundo descreído, comencé a hacerme preguntas. Y preguntas lo suficientemente complejas como para angustiarme, además.
¿Por qué Francesca había tenido que decidir entre su bienestar emocional y el de sus hijos sin otra opción que sacrificar el suyo? ¿Habría ocurrido de la misma manera de ser un hombre el que estuviera a mitad del conflicto? ¿El libro se consideraba una célebre historia de amor por el mero hecho de demostrar — otra vez — que la mujer tiene el sacrosanto y tradicional deber de asumir que es su deber la donación personal de su identidad?
Para esas alturas, ya estaba tan obsesionada con el tema como para encontrarlo aparejado en todas partes. ¿Qué habría ocurrido en el pequeño Universo de la historia si Francesca hubiese decidido algo distinto? ¿Que simplemente habría aceptado que su bienestar emocional e incluso mental era mucho más importante que el hecho de asumir un papel dentro de una visión muy concreta sobre la familia? ¿Habría sido una tragedia dentro de la tragedia romántica? ¿O se trataba de una de esas ideas sociales fundamentales que no aceptan enmienda?
Con enorme angustia, imaginaba a Francesca sentada junto a la chimenea de su pequeña casa, noche tras noche, recordando con enorme detalle el fin de semana donde había comprendido que su vida tenía alternativas. Que había una opción más allá de ser madre y esposa. Donde había descubierto — recordado más bien — que Francesca podía ser sólo Francesca y que eso estaba bien.
Como está “bien”, supongo, que Meghan — autoproclamada feminista e independiente — deba renunciar a todo lo que componía su personalidad para formar parte de algo más grande, más elaborado, que básicamente, la devorara por entero. Pero eso es el amor ¿No? me digo mientras miro el rostro de Meghan detrás de su precioso velo ingrávido, llevando una diadema que probablemente tenga el costo del presupuesto de un pequeño país, entrando a la historia por la puerta grande. Nadie le obligó, nadie le manipuló. Es una mujer adulta que decidió hacer lo que debía para sostener “el amor” como parte de una percepción sobre su individualidad. O así debió ser, pienso mientras sonríe llena de emoción al príncipe Harry, pelirrojo y barbudo. Todos sacrificamos algo a cambio de algo, cuando de amor se trata.
Tal vez por ese motivo me obsesionan las historias de amor. Las de verdad, en realidad. Con los Oscar Wilde del mundo, con las Mary Wollstonecraft, las Agatha Christie, Las Reinas Victorias y toda esa pléyade de personajes históricos que habían vivido apasionados y públicos romances. Me obsesionaba la fatalidad, lo inevitable. El hecho de que el amor romántico parecía sobrevivir lo suficiente para ser inolvidable y nunca más allá del ideal. Porque el amor — a veces literario y a veces real — tenía una enorme dosis de sacrificio y de instantáneo.
Los romances más apasionados que pueblan la historia apenas duraban más de una década y siempre alguien terminaba devastado por la pasión, haciendo algún sacrificio, muriendo, temiendo, anhelando, deseando el amor que había experimentado y del que después, sólo quedaba el recuerdo. Y entre todos esos confusos códigos que creaban las grandes historias de amor, la mujer se llevaba la peor parte. La mujer que sufría, que padecía soledad, oprobios, angustias. Para luego llegar al altar, anillo en dedo y proclamar al mundo su felicidad.
A mi toda esa percepción del amor me disgusta, no puedo evitarlo. Y tanto, como para preguntarme si ese amor idealizado, cortoplacista y rudimentario, no era otro de los tantos mitos con que lo femenino debe lidiar en su largo camino hacia comprenderse a sí misma. No se trata de un pensamiento feminista ni nada parecido, sino de la noción que ese amor apasionado, extraordinario e inevitable, siempre parecía crear un ambiente propicio para recordar que, para ser feliz, era necesario el sacrificio, el sufrimiento. Un anillo al dedo y quizás incluso un bebé. ¡Que extraordinaria visión de una escena ideal!
Pero más allá de ese ideal insistente, están las Francesca del mundo. Y es precisamente eso lo que a mí me preocupa. Las que asumen que amar es sufrir, que la familia era una obligación y el matrimonio una especie de martirio social que había que padecer con cierta dignidad. ¿Qué ocurre cuando la historia no termina bien? ¿Qué pasa cuando el amor no es tan resistente? ¿Cómo podía curarse la herida de lo cotidiano cuando el amor es siempre ideal?
Más que eso, me preocupa la mujer cautiva, nombre que inventé para describir a las sufridas Francescas del mundo. A esa mujer que asume que las opciones son limitadas y que siempre escoger, significaba hacer daño y sobre todo a sí misma. Las Francescas que se desvelan soñando con una vida a la que no podían aspirar, con el bebé en brazos. Las Francescas que se imaginan quizás viviendo otra vida, disfrutando de otra perspectiva, pero sin atreverse a dar el paso. Y, sobre todo, temiendo darlo. Porque más allá de esa primera intención, hay todo un mundo agresivo al cual deben enfrentar. ¿Qué ocurre con ellas? ¿Estaba bien que el mundo condenara la simple noción que la mujer podía enmendar su propia plana? ¿Qué podía tomar cualquier otra decisión además de la que se supone era correcta?
Como le ocurrió a Charlotte Perkins Gilman, pionera del feminismo, madre devota y ex esposa aliviada. Charlotte nació en las últimas décadas del siglo XIX y a pesar de tener aspiraciones artísticas propias, decidió como toda mujer de su época, que la única opción plausible era contraer matrimonio y lo más rápido posible, convertirse en madre. Y lo hizo.
Una década después, Charlotte sufrió lo que su médico catalogó una “violenta crisis de nervios”. Su familia, desconcertada por el pánico y después por la depresión de Charlotte, decidió enviarla al consultorio del Doctor Mitchell, que por entonces era el especialista psiquiátrico más célebre de Estados Unidos. Charlotte le contó lo mejor que pudo su sensación de apatía, frustración y angustia. Los largos días encerrada en su pequeña casa de casada, la necesidad que tenía de crear algo más. Pero para el doctor Mitchell todo se trataba de meros “síntomas” de algún tipo de histeria. Le recomendó abandonar toda “aspiración artística” y también, dedicarse con más empeño a sus “labores como esposa”. Charlotte, aterrorizada por la perspectiva de la locura — que hace siglos era una condena segura a una institución mental — decidió seguir lo mejor que pudo los consejos del doctor y tratar de recuperar lo que suponía era algún tipo de cordura perdida.
No pudo hacerlo. De hecho, estuvo muy cerca de enloquecer realmente. Finalmente, y en lo que Charlotte llamó “un momento de lucidez”, escapó del hogar que compartía con su marido hasta la otra punta de Estados Unidos, llevando a su hija consigo y comenzó una nueva vida como bibliotecaria, escritora y pionera del feminismo. Nunca más sufrió otro acceso de “histeria” o la misteriosa depresión que estuvo a punto de enloquecerla. Toda su odisea, fue recopilada después en el libro “Por su propio bien” de Ehrenreich y English, que después, se convirtió en uno de los manifiestos más célebres sobre la independencia — moral y emocional — de la mujer.
Por supuesto, no todo siempre es tan sencillo: la mujer emocionalmente independiente, fue durante mucho tiempo una idea desconcertante y la mayoría de las veces, mal comprendida. Porque la mujer debía ser mujer — y en la mayoría de las ocasiones, una mujer muy definida — y la idea que pudiera tomar decisiones en su propio beneficio era poco menos que chocante. Tanto así, que, por siglos, una de las virtudes femeninas más apreciadas fue la abnegación, su capacidad para el sacrificio, esa bondad impoluta y extraordinaria tan idealizada como peligrosa.
¿Qué ocurre cuando no eres una Santa, ni tampoco una virginal doncella al borde del sacrificio ritual? ¿Cuando no estás dispuesta a darlo el todo por el todo sin esperar nada a cambio? ¿Cuando decides ser egoísta o lo que la sociedad asume que es serlo?
Ah, no se trata de una diatriba sencilla, pienso mientras la discusión sobre Meghan se desvía hacia cosas más terrenales y desaparece en la conversación. Me pregunto qué ocurre con todas las mujeres cautivas, atrapadas con un bebé en brazos, con las que están atormentadas por el amor como un suplicio, una necesidad, una correlación de ideas que no terminan en ninguna parte. Y me pregunto de nuevo — como tantas veces — si el amor es quizás la más bella trampa, la más extraña de todas. La componenda más elaborada de una cultura vanidosa. No lo sé, me digo con un suspiro. Tal vez todo se trate de comprender la identidad como una forma de expresión de fe. Y el amor, como parte del gran esquema de las cosas ¿Qué puedo saber al respecto? Un dilema sin nombre, extraño y doloroso. Peculiar e interminable. El amor como una forma de expresión de lo que somos y deseamos ser.
