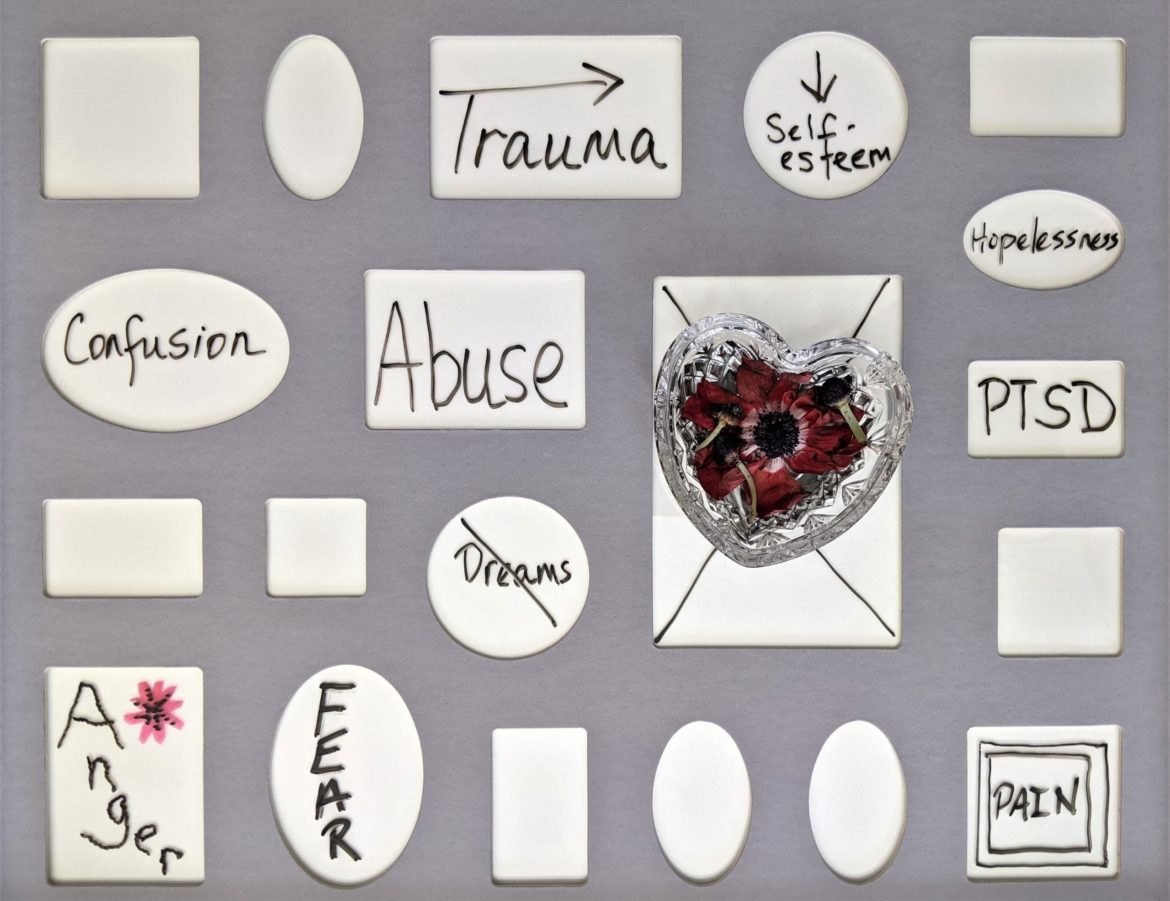
Hace unas semanas, una mujer fue violada en grupo a plena luz del día. Ocurrió en Argentina, en Palermo, en una avenida populosa. Ocurrió mientras había transeúntes en las calles, actividad comercial en los locales alrededor del automóvil en que se cometía el delito. Ocurrió mientras los violadores disimulaban los gritos de su víctima con música y canciones en voz alta. A pesar de todo lo anterior, todavía preguntan sobre la mujer que padeció un tipo de agresión inimaginable. ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo provocó algo semejante? Una y otra vez, leo hombres que se preguntan en voz alta “qué tipo de enfermos eran esos”. En otro extremo, leo a quienes insisten que los agresores son “escoria de la sociedad”. “Lo peor, enfermos”. Alguien en redes sociales insiste “solo hay que verlos para saber son unos monstruos”.
Miro la fotografía de los agresores. Cinco hombres corrientes, dos sonríen a la cámara, uno lleva una camiseta como una imagen graciosa. Otro tiene los ojos muy abiertos y levanta una botella de cerveza. “Fue la droga” insiste alguien. “La bebida”. Pero lo cierto es que no fue la bebida o la droga, tampoco una súbita enfermedad mental. El verdadero motivo de lo que ocurre es una sociedad machista, sostenida sobre una idea misógina que lo abarca todo, que lo roza todo, que lo corrompe todo. ¿Suena exagerado? ¿woke? Ya he escuchado esa frase muchas veces. O la inevitable…” No todos los hombres…”. Y me aterroriza, que para buena parte de la sociedad sea tan sencillo disminuir, plantear el problema desde epítetos políticos o dando un paso atrás, señalando su comportamiento o el de otros.
El problema es otro. Uno más grave, más abrasivo y violento. El problema real son todas las situaciones que normalizan, sostienen y estructuran la posibilidad que una mujer sea agredida. El problema es un sistema que modula la idea de la violencia hasta hacerla común. “¿Qué hacia esa mujer?” se pregunta un comentarista en redes sociales. “¿Por qué no estaba en su casa?”. Para buena parte de nuestra cultura, una violación es un error que se comete. No un crimen inclasificable, una tortura cruenta y deshumanizante. Un error, cometido por la víctima. Y eso demuestra la gravedad del problema endémico, lo profundo de sus consecuencias, lo angustioso de la posibilidad que ocurra bajo un manto de absoluta indiferencia.

Foto: ambito.com
***
Hace unos años, luego de escuchar la sentencia de la llamada “Manada” de Pamplona — que insistió que una mujer agredida por cinco hombres no fue violada, sino abusada, porque no opuso suficiente resistencia — me llevó unos minutos recuperar el sentido de la objetividad. O, mejor dicho, lograr sofocar la sensación de odio que me cerró la garganta y me dejó paralizada, como si el hecho de la sentencia — sus implicaciones — lastimara una parte de mi mente que pocas veces analizo a profundidad. Esa parte que siempre tiene miedo, que siempre está preocupada por lo que pueda ocurrirme, la violencia que puedo sufrir por el mero hecho de ser una mujer.
Es un pensamiento duro ese, en ocasiones insoportable. Una fragilidad asumida desde la cultura en la que naces, que te persigue a todas partes. Que forma parte de cierta identidad espectral que todas las mujeres llevamos a cuestas de un modo u otro. Se trata de una idea abrumadora, de una que agobia durante buena parte de tu vida. Que te deja muy claro que lo femenino en nuestra sociedad, lleva una carga invisible de prejuicios, culpas impuestas y una sensación sempiterna de pura amenaza que la mayoría de las veces te desborda, te abruma, te deja sin voz.
Es difícil explicar a un hombre esa inquietud persistente, mitad de camino entre el instinto de supervivencia y un miedo muy definido, que aprendes — te inculcan, más bien — desde muy niña. Después de todo, un hombre jamás deberá temer a la mayoría de los terrores mínimos que lleva a cuestas una mujer. Ese sobresalto que te hace apurar el paso en una calle vacía, el cuerpo rígido de angustia, la sensación inmediata de encontrarte al borde un peligro recurrente. La sensación plena de indefensión que te agobia, en los momentos más inesperados. La impotencia que te hace preguntarte por qué debes soportar piropos e insinuaciones sexuales que no has pedido, las miradas lascivas que te siguen a todas partes. Una especie de experiencia conjunta que todas las mujeres padecemos alguna vez y que, en conjunto, parece reflejar algo pérfido y pervertido de la sociedad de lo que pocas veces se habla. De ese secreto que todas llevamos a cuestas, con esfuerzo, entre la frustración y una clara sensación de desazón.

Foto: elperiodico.com
La sentencia de la Manada dejó toda esa fragilidad disimulada expuesta, como una herida que jamás cura del todo. Lo pienso, mientras leo los comentarios y discusiones en redes sociales, cuando escucho la enconada defensa que un considerable número de personas le brinda a una inquietante visión sobre el consentimiento sexual, las retorcidas relaciones de poder en la que la mujer parece llevar todas las de perder. Como si se tratara la síntesis de todos los prejuicios, los temores y dolores que acarrea un hecho semejante en la psiquis colectiva.
De pronto, soy muy consciente que un considerable número de personas sigue considerando a la violación un delito con graduaciones, uno en el que además, la víctima lleva cierta carga de la culpa. Me hace pensar en todas mujeres que llevan las historias de sus agresiones y maltratos como una forma de vergüenza. De todas las que callan, de las que están convencidas que de una manera u otra, provocaron la agresión de las que fueron víctimas.
Mi amiga G. es una de ellas: Hace cuatro años, el hombre con el que salía la golpeó hasta fracturarle el brazo derecho. Aunque denunció el hecho en la fiscalía venezolana, no obtuvo otra cosa que un incómodo interrogatorio judicial donde el policía insistió en preguntarle “qué había hecho para provocar algo así”. Finalmente, mi amiga desistió de la vía legal y tuvo soportar el acoso de su agresor, sino también, la indiferencia de quienes le rodeaban. Se vio obligada a renunciar a su trabajo y mudarse, para evitar la persecución que sufría.
Con todo, su familia le culpa. Por “tomar malas decisiones personales”, por “insistir en una relación violenta”. Cuando me lo cuenta, lo hace con lágrimas en los ojos de pura impotencia.
— A veces me pregunto si deberé pasar toda mi vida explicando que no tuve la culpa que un hombre me golpeara, me maltratara a toda hora y de todas las formas posibles. De ser una víctima — me dice y la voz le tiembla cuando lo hace. De furia, de cansancio, de profunda frustración — que deba explicar una y otra vez, que nadie “se busca” los golpes, las violaciones. Que nadie…
Sacude la cabeza. No sé que responder, aturdida y abrumada por su tristeza, pero sobre todo por la certeza que tiene motivos para estar tan asustada. Porque en nuestro continente — quizás en el mundo — casos como el suyo son los más frecuentes. En pocos países la legislación se preocupa por calificar y condenar un delito contra la mujer, sin incluir una serie de atenuantes que parecen señalar directamente a su comportamiento moral y sexual.
Como si se tratara de una excusa tácita para quien agrede, la cultura occidental parece definir cierto tipo de delitos sobre el hecho de “cómo la víctima pudo haberlo evitado” o incluso “el hecho de haberlo permitido”. ¿En cuántas ocasiones no se insiste en que la forma de vestir de una mujer, su comportamiento social, su manera de beber o de hablar o incluso, el maquillaje que lleva no son elementos que podrían “provocar una agresión”? ¿Cuántas veces no se insiste que la mujer “debe tener más cuidado” para evitar la violencia física y sexual? ¿Qué ocurre con una sociedad que insiste en enseñar a la mujer temer y no el hombre a no violar?
No es una idea sencilla para un considerable número de hombres y mujeres. Menos aún, una que se analice con frecuencia. Por ese motivo, me pregunto en voz alta cuál sería la manera más directa de no sólo enfrentarse a esa idea, sino también, de comprender hasta que punto, nuestra perspectiva sobre el tema parece apuntar directamente hacia una contradicción real sobre cómo percibimos — asumimos — la violencia machista. Y quizás, la mejor forma de hacerlo sea apuntando directamente hacia el origen del problema o mejor dicho, la percepción que se tiene de él. Esa interpretación general que no sólo distorsiona lo que es o lo que puede ser la violencia contra la mujer sino también, nuestra comprensión sobre el tema.
***
Según cifras de la ONUDD ( United Nations Office on Drugs and Crime ) cada año se cometerá un millón de violaciones. Es una cifra falsa, por supuesto, porque no incluye a todas las víctimas que no denunciarán, que serán presionadas por sus familiares, esposos, el miedo natural de la víctima o quizás solo la cultura para guardar silencio.
Probablemente, por ese motivo se insiste en que la violación es un delito invisible. O se pretende que lo sea: En muy pocos países estadísticas claras y las muy escasas disponibles, no reflejan la crueldad de una circunstancia que enfrenta a la mujer con una idea cultural que no controla y la supera. Porque cuando hablamos de violación, no hablamos de sexo. Hablamos de poder, hablamos de destrucción de la identidad femenina.
La violación no tiene nombre ni rostro: es un delito anónimo. Lo es en la medida que la víctima muchas veces debe lidiar con la violencia y también con la responsabilidad moral de verse estigmatizada por el peso de una culpabilidad ficticia. A diferencia de otros crímenes, en la violación se especula sobre culpabilidad, sobre cuánta responsabilidad pudo tener la víctima en un hecho de violencia sin matices. Es sin duda ese terreno borroso, esa cualidad que supone interpretable el delito, lo que hace que una mujer violada sea dos veces víctima: Lo es a manos de su agresor y también de la sociedad que la ataca con el prejuicio. Más allá, el silencio cómplice de una cultura que admite la violencia como manifestación de poder y que incluso, la intenta justificar como idea social.
Todo lo anterior, es sin duda consecuencia directa de lo que ha sido una visión históricamente confusa sobre lo que es el abuso sexual, de sus implicaciones y la identidad sexual de la mujer. Durante siglos, la violación no fue considerado delito, a menos que cumpliera especialísimas condiciones: en la edad Media, solo una doncella podía ser violada. Las victimas de guerreros y la violencia masculina casadas y viudas, eran ignoradas e incluso presionadas para ocultar “por decoro” la agresión que habían sufrido.
En multitud de tribus y sociedades primitivas, la mujer menor de edad era considerada propiedad de los varones y su desfloración, un premio en disputa. Incluso ese delito confuso llamado “estupro”, nunca fue otra cosa que una manera de asegurar la virginidad de la mujer casadera, de la hija que sería entregada en prenda y en ofrenda al futuro marido. La mujer — y su sexualidad — estaban bajo el tutelaje del hombre: del hogar paterno la mujer pasaba a la del marido y en el tránsito entre ambas cosas, el sexo quedaba prohibido. De manera que lo que en realidad protegía la ley no era a la mujer de la violencia sino el hombre de la vergüenza de sufrir el peor bochorno imaginable: una mujer desobediente.
La consecuencia más clara de toda esta visión histórica es una percepción de la violencia sexual como accesoria e incluso justificable. Durante los años ’70 se acuñó el concepto que define la llamada “Cultura de la violación” y que relaciona la violación y la violencia sexual a la cultura de una sociedad, que normaliza, excusa, tolera y además, culpabiliza a la víctima e incluso perdona la violación. Una idea que se extiende más allá del parámetro legal e incluye a la sociedad que la admite hasta hacerla casi imperceptible, una sutileza que incluye el rol social de la mujer y la percepción social que se tiene sobre su sexualidad.
Inquieta la idea que tal vez esa percepción de atenuar, justificar, interpretar la violación sea debido al miedo. La cultura, que asume el sexo como acto íntimo y sacralizado, asume la violación como una ruptura del esquema del valor de lo sexual como simbólico. Pero más allá de esa mera interpretación, la violación es poder, es una declaración de intenciones evidentes sobre lo que la sociedad juzga es lo femenino y la cultura asume como normal y evidente.
Y es por ese motivo que Cultura de la Violación quizás siempre se encuentre en debate: sobre su existencia, sobre la posibilidad del extremo, la exageración. El escepticismo sobre la posibilidad que la violencia sexual como acto ilícito y de agresión, sea tamizada bajo el velo de una mirada complaciente hacia el agresor. Pero, aún se continúa insistiendo sobre la responsabilidad de la víctima, sobre lo que pudo hacer — o no — para evitar el acto de violencia que padeció. ¿Alguna vez se hace los mismos cuestionamientos al analizar los hechos que propiciaron un asesinato? ¿Se pregunta en voz alta el juez de la cultura si la víctima tuvo oportunidad de evitar ser asesinada o torturada? ¿Por qué la violación si admite el cuestionamiento? O tal vez, sea mucho más inquietante pensar el motivo por el cual la sociedad considera necesario analizar la violación como un juego de poderes y de culpas, en lugar de una agresión directa y frontal.
Tal vez se deba a que una violación parece menos terrible, menos cercana, si podemos entender que ocurrió, si somos capaces de asumir qué pudo haberse evitado, que no es un acto de violencia gratuita, cruel y sin sentido. Por ese motivo, para mucha gente, una violación debe ser un hecho sin matices, directo y evidente: la violación solo ocurre si el caso es extremo y demostrable. Que no quede duda, pues, que la víctima fue maltratada, coaccionada, herida, violentada, aterrorizada. Solo así, la sociedad baja la cabeza, asiente con preocupación y murmura muy preocupada sobre lo salvaje del agresor, sobre el castigo que merece por haber cometido un crimen. Quizás por desconocer las numerosas posibilidades que supone un acto de violencia semejante, el ciudadano de a pie, siempre condenará una violación si puede asumirla como inevitable.
¿Pero qué ocurre si la violación es algo más que una paliza y sexo forzado? ¿Qué ocurre con las violaciones que no implican violencia física directa? ¿Qué pasa con las mujeres violadas que no gritan, que no pueden defenderse, sino que aceptan, aterrorizadas y sumisas, un hecho de violencia que las supera? ¿Existe un perfil que haga válida o creíble una violación? ¿Cuándo la violencia es menos o más directa? ¿Cuándo el miedo es más destructor? ¿Qué ocurre con la mujer abusada por el esposo? ¿Qué pasa con la mujer que bebió y llevaba una falda corta? ¿Es menos violento y devastador el abuso sexual porque la mujer no gritó ni golpeó a su agresor?
Es un pensamiento inquietante, porque asume la idea de que existen violaciones “reales” y las que no lo son tanto. ¿Una cita que salió mal quizás? Las que la víctima soportó la violencia sexual por miedo, por angustia, por no tener otra posibilidad. La mujer que cree que es normal que el sexo sea violento, crudo. Las niñas que son obligadas a contraer matrimonio aún con muñecas en los brazos. ¿Es menos violento el sexo no consensuado si la víctima no puede o no sabe cómo defenderse? ¿Es menos cruel una agresión sexual porque la víctima vestía de una manera específica? ¿A dónde conducen todas estas interpretaciones y justificaciones sobre la posibilidad de la violencia sexual? Un pensamiento inquietante, por donde se le mire.
***
Hace tres años, un hombre que caminaba a unos pasos detrás de mi, extendió la mano y me tocó el trasero. Hablo que me sujetó una nalga y apretó hasta causarme dolor. Un gesto muy directo, que no pudo disimular a los transeúntes que nos rodeaban. Cuando me detuve y le grité, entre asustada y sorprendida, el hombre soltó una carcajada.
— Mija, acostúmbrate, estás en Latinoamérica.
Por primera vez en mi vida, era muy consciente que un hombre podía agredirme como lo había hecho y que no ocurriría gran cosa. Que tal y como me había gritado el hombre, en Latinoamérica, ser una mujer conlleva ciertos riesgos que se deben asumir. Y uno de ellos, es por supuesto, que tu cuerpo pueda ser amenazado, invadido y violentado por el hombre, bajo la mirada permisiva y resignada de la cultura. Una idea escalofriante, pero sobre todo inquietante que por años me atormentó.

Recordé esa sensación mientras leo lo ocurrido en Colonia, Alemania durante la nochevieja del 2015: más de un centenar de hombres atacaron a mujeres de todas las edades en plena calle y bajo la mirada indiferente — en ocasiones, incluso levemente divertida — de quienes las rodeaban. Se trató de un ataque organizado, que se llevó a cabo con una precisa y escalofriante organización: la multitud de hombres borrachos y agresivos recorrieron la calle de la ciudad acorralando a sus víctimas. Hubo desde manoseos hasta violaciones grupales y también, se habla de una mujer quemada luego que uno de los atacantes le arrojara un fuego artificial para hacerla correr y caer. La situación se desbordó a tal medida que muy pronto, la policía fue incapaz de controlar los ataques, que se sucedieron en los alrededores de la estación central de Colonia, al lado de la famosísima catedral de la cuarta mayor ciudad de Alemania.
No obstante, la noticia no llegó a los periódicos alemanes sino cuatro días después del suceso: ¿El motivo? que la mayoría de los atacantes fueron identificados como sirios o africanos. Más allá de la repercusión política del hecho, sorprende que las autoridades alemanas minimizaran por motivos no muy claros el ataque sistemático a cientos de mujeres, la mayoría de ellas muy aterrorizadas como para denunciar un hecho inédito en la historia del país. Preocupa aún más, que la atención mundial y posteriormente la alemana parezca más interesada en debatir las repercusiones xenófobas del hecho — que las tiene y resultan preocupantes en pleno auge de la islamofobia en Europa — que en asumir que hubo una multitud de ataques sexuales violentos contra mujeres. Organizados a través de las redes sociales disponibles. Llevados a cabo sin que ninguna autoridad interviniera de inmediato o al menos, con la suficiente firmeza como para detenerlos. Y lo que resulta más preocupante, que parecen ser minimizados por la lectura política que pueda tener el asunto.
Por supuesto, no es para sorprenderse que el ataque sexual a la mujer sea motivo de debate e incluso argumentación, antes de ser condenado como un ataque criminal o incluso, considerado directamente un delito. La controversia parece basada en esencia en la postura tradicional sobre la posibilidad que la víctima pueda de hecho, provocar el abuso que puede sufrir. Por años, la cultura que promueve considerar a la víctima responsable de la violencia que sufre ha sido parte de la manera como se interpretan las violencia sexual en distintas partes del mundo y sobre todo, de crear una interpretación del tema ambiguo y peligrosamente cercano a la justificación.
Desde la controvertida campaña de la policía de Hungría, en la cual se insistía que la mujer que lleva ropa provocativa puede provocar una violación hasta el desconcertante fallo de un juez italiano que dictaminó que si una mujer es abusada sexualmente es porque lo permite de alguna manera, la violación parece encontrarse a mitad de camino entre una interpretación moral y cierto debate social preocupante. Más de una de vez, la Cultura de la violación — que premia, promueve e incluso, oculta las implicaciones de la violencia sexual contra las mujeres — parece sostenerse sobre esa visión del abuso sexual como aceptable o incluso admisible, desde cierto punto de vista. O lo que resulta aún peor: una perspectiva donde la mujer puede provocar el ataque que sufre.
O al menos, eso parece pensar Henriette Reker, alcaldesa de Colonia, que luego de comprender la serie de agresiones ocurridas en la ciudad, aconsejó a las mujeres de la localidad a seguir lo que llamó “un código de conducta”, para evitar posibles ataques. Reker recomendó públicamente “mantenerse a un brazo de distancia” de un desconocido y a cuidar “el comportamiento en las calles” como una manera de evitar ataques. Las palabras de la alcaldesa no sólo parece resumir la percepción que la violencia sexual puede ser “provocada” por el comportamiento de la víctima sino además, esa tendencia a excusar al violador en cierta medida. Un pensamiento muy cercano a esa noción sobre la violación como delito que requiere interpretación — y más una idea moral — que otra cosa.
Por supuesto, se trata de una vieja herencia histórica. La violación no fue considerada delito independiente durante buena parte de la historia Occidental. Desde el código de Hammurabi hasta sociedades tribales como la hebrea y la egipcia, la violación sólo era considerada como un crimen cuando la sufría una doncella. En otras palabras, lo que se penalizaba era el derecho del futuro marido a a disponer de la virginidad de la mujer y no la agresión sufrida por la víctima. En Roma por ejemplo, la violación se interpretaba como un prejuicio a la casa del padre de la mujer que la sufría, al no poder reclamar una dote cuantiosa al negociar un futuro matrimonio. En Grecia, en donde la mujer jamás fue considerada otra cosa que un objeto posesión del marido, la violación sólo era penada por la ley cuando la mujer moría tratando de evitarla. Una y otra vez, la interpretación de la agresión sexual se relaciona más con la forma como la cultura concibe a la mujer que al hecho de la violencia que pueda suponer.
Parte de esa percepción parece subsistir en la actualidad. Y se hace obvio cuando circunstancias como la ocurrida en Colonia demuestran que la percepción de la víctima parece mezclada y confundida con una concepción interpretativa sobre la violación. ¿Qué mensaje envía la alcaldesa Reker al recomendar a las mujeres precaución y no asegurar las medidas necesarias para evitar que agresiones como las ocurridas en Colonia puedan volver a ocurrir? ¿Cuál es la conclusión a la que puede llegar cualquier agresor cuando se le disculpa por el hecho de ser incontrolable y se insiste que es la víctima quien debe evitar que un hecho de violencia sexual ocurra?
