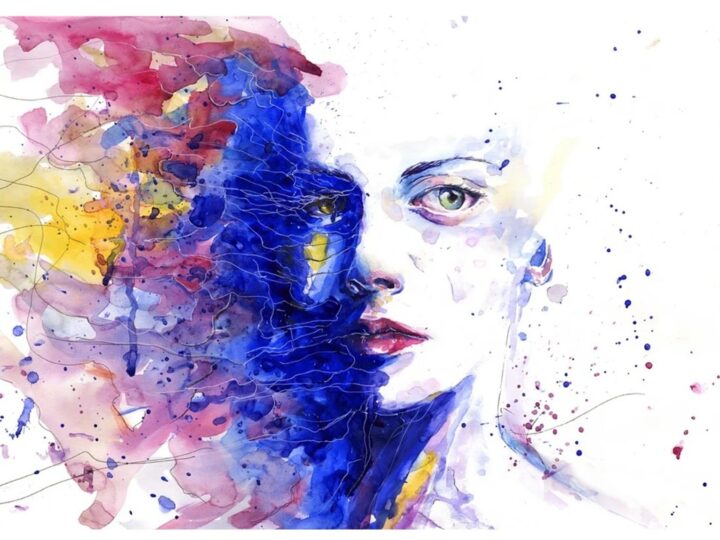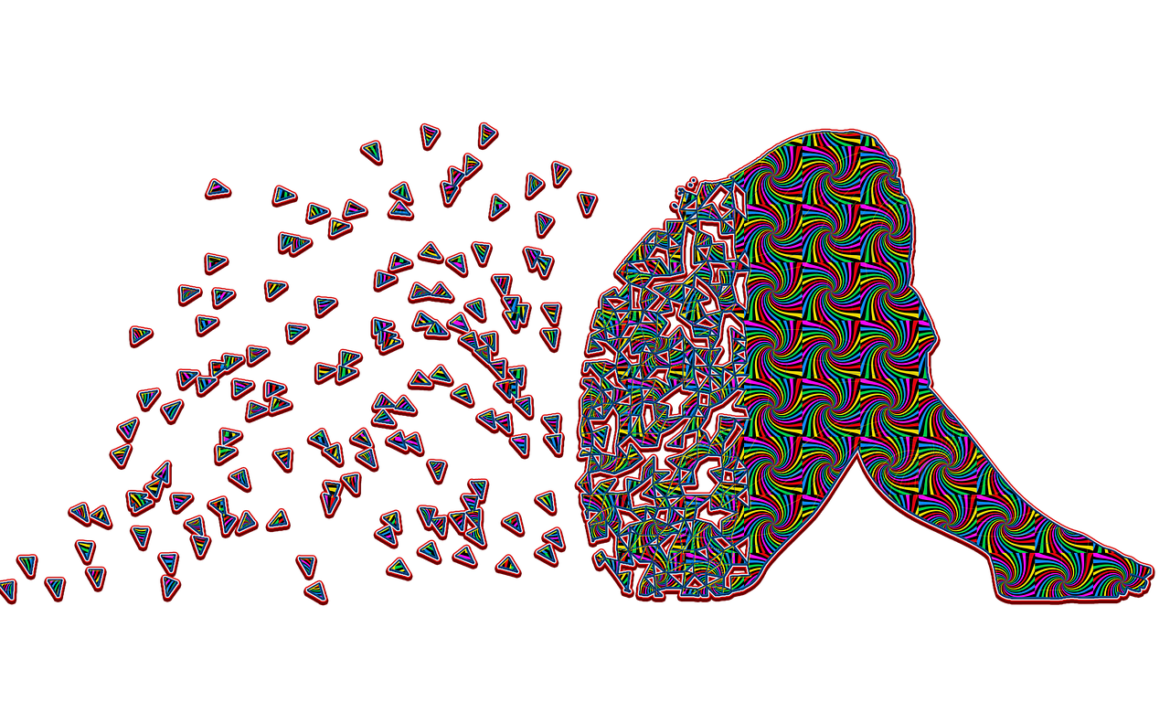
Arthur Fleck, el más reciente integrante del altar de íconos pop, insiste en que “lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras”. Mientras escribo esto, todavía sufro de las secuelas de una crisis de ansiedad muy fuerte y sigo con las ideas confusas. Pero por ahora, estoy bien. Es agradable poder poner en palabras lo que en apariencia ocurre en tu mente luego de que todos los circuitos te sobrecargaron y te desplomaste.
Estoy sentada en mi estudio, un lugar agradable que se ha convertido en un refugio improvisado luego de estos episodios. Es una habitación de ocho por ocho metros, con una amplia biblioteca, un pesado escritorio de madera, un anaquel antiguo repleto de cámaras, mis fotografías colgadas en las paredes. La pantalla siempre encendida de mi laptop. Por supuesto, hay libros en todas partes. Hay más libros que espacio real para moverme de un lado a otro. Eso me hace sentir segura.
Hace años, una de mis profesoras de secundaria leyó un texto que casi le puse sobre las rodillas para que lo revisara y se burló de mis “ínfulas de escritora”. Era una mujer enorme: sufría de obesidad mórbida y tenía brazos del tamaño de troncos de árboles pequeños. Las piernas rechonchas. Dedos gruesos llenos de anillos de oro falso, que refulgían con un brillo extraño entre pliegues de carne apretada y amoratada. Tenía un elegante apellido italiano, pero, por su gordura, las alumnas le llamábamos Bolacchini. Me gustaba pensar en ella como una gran bola de carne color rosa.
A la Bolacchini no le gustaban mis frases “macabras, asonantes”. Me tiró el texto en las manos y me dijo que me fuera al recreo. “Ya se te pasarán esas ínfulas”.
Eso me dolió, claro. Me asustó y me dolió. Tenía 14 años y no hacía otra cosa que escribir. Lo hacía a toda hora, por todos los motivos, por todas las excusas imaginables. Escribía para exorcizar la sensación de que había algo mal conmigo porque solo quería leer cuando el resto quería salir, divertirse, bailar, besarse con muchachos. Ya por entonces padecía los primeros síntomas del trastorno de ansiedad generalizada que, de adulta, se haría incontrolable. Tenía pensamientos catastróficos, un nerviosismo imposible de controlar. Miedo real a salir, a conversar con extraños, a abandonar los límites seguros de la casa de mi abuela en la que me eduqué y de la escuela, que no me gustaba en absoluto, pero era mejor que lo incierto. Con las monjas francesas y bigotonas, aprendí francés, de buen cine y a fumar a escondidas, aunque era asmática. Además de todo eso, escribía historias.
Había mucho que contar o a mí me lo parecía. Narraba historias imaginarias –vampiros, siempre –, pero también del país que se desmoronaba a mi alrededor. Creía que dándole un lustre de ficción a la Venezuela cada vez más dolorosa, podría comprender mejor lo que ocurría. La violencia, el odio desde las cámaras de televisión y los espacios cerrados en un país que parecía repudiarme. Uno que aún no me permitía votar y en el que mi opinión no tenía el menor tipo de importancia, pero que aun así me consideraba un elemento anómalo por el mero hecho de no ser una estadística. No era una adolescente embarazada, no era pobre, no sabía de izquierda o de derecha. Era anodina hasta lo exagerado, una niña pálida, delgadísima, con el pulgar de cada mano destrozado a mordiscos. Alguien que escribía para aferrarse a la realidad, para entenderla mejor, para lograr salir a flote.
Y claro está, también escribía porque estaba loca. No sé exactamente cuándo llegué a esa conclusión, cómo fue que deduje con tanta claridad que algo en mi mente funcionaba mal y que todo lo demás caía por su peso. Sufrí la primera crisis de ansiedad a los doce o un poco más: de súbito me encontré en el suelo del patio de recreo, sin respiración, entre temblores y llantos. Estaba aterrorizada como jamás lo había estado. Convencida de que sufría un infarto, de que estaba muy cerca de morir.
Un profesor me levantó en brazos y corrió para llevarme a enfermería. Había gente mirando, un corrillo de compañeras que me señalaban y juntaban cabezas, supongo que para criticar mi poco gusto de morirme en mitad de un viernes con dos horas de literatura por delante. El dolor en el pecho era una masa roja y amarilla. Se extendía por todo el pecho hacia arriba, como un árbol radiante.
— No tienes nada.
La enfermera no era una mala persona. De hecho, era una mujer alta y amable que siempre me insistía con que debía “jugar más”, cuando se tropezaba conmigo leyendo o escribiendo bajo los árboles de mango. Me quedé sentada en la camilla, petrificada. Todavía tenía dolor, pero ya podía respirar.
— ¿Como que nada? De verdad, era como si me estuviera muriendo.
El profesor que me había llevado me miró de reojo. Era el de matemáticas, un gordo panzón y calvo al que yo le caía muy mal por mis pocas habilidades en la materia. Cuando escuchó a la enfermera, me dedicó una sonrisa socarrona.
— Ya escuchaste: nada. Deja la actuación.
— De verdad me dolía, me dolía aquí –me toqué el pecho– y no podía respirar.
Los dos adultos intercambiaron un gesto de fastidio. Él lo remachó con un chasquido de lengua y salió de la enfermería. La mujer de uniforme blanco se quedó con los brazos cruzados y la cabeza gacha.
— ¿Qué sentiste de verdad?
— Señora Juana, se lo estoy diciendo: dolor en el pecho. No podía respirar. Me dolía el brazo. Me dieron náuseas.
Lo dije en voz muy alta, lo que, claro, contradecía cualquier cosa que pudiera decir sobre fallos de respiración o pulmones lastimados. La enfermera se rascó la nariz, sacudió la cabeza y fue a sentarse detrás de su escritorio.
— Vete a tu salón y si vuelves a hacer un espectáculo de esto, te haré firmar el libro de vida.
— ¡Pero si no hice nada!
— ¿Tú no entiendes lo que te estoy diciendo? ¡Que te vayas a tu salón de una vez!
Juana la enfermera –la llamábamos “la cubana” a escondidas, aunque en realidad era de Cabimas– era una mujer simpática, de rostro redondo y ojos achinados que la hacían tener una especie de atractivo exótico en medio de la horda de monjas europeas de piel lustrosa y pálida.
No agregué nada más y le obedecí. Me fui entre temblores, aguantando las ganas de llorar y vomitar, sin saber qué hacer. Porque algo había sucedido. Todos los miedos del mundo me habían cerrado la garganta, golpeado de frente, sacudido de pies a cabeza. Algo que no sabía cómo explicar me había arrojado al suelo sin respiración.
En mi salón, hubo risitas y murmullos. La profesora –que no era Bolacchini, sino otra, más joven y menos irritable– me miró cuando me senté en el pupitre. Mi aspecto debía de ser lamentable: el cabello en punta, la camisa sucia, la falda torcida, las manos llenas de tierra. Pero no había pasado nada, me dije, sacando el cuaderno y el libro para atender la asignación.
Con el bolígrafo rojo de los títulos, dibujé en el margen del cuaderno un árbol enorme de ramas rojas. Subía y subía. Al final había manos en vez de hojas. Esa noche, escribí un cuento de un monstruo que vivía bajo la piel de las muchachas, que las mataba con lentitud. Que les provocaba infartos en los que nadie creía.
De modo que cuando la Bolacchini decidió que “era una etapa” esa compulsión mía de escribir, sentí verdadero terror. Escribir me salvaba del país, de las cosas que iban mal en mi vida y, por supuesto, de la locura. Pero para esta obesa mujer, que, según las malas lenguas, odiaba a todos y en especial a las alumnas, esa tabla de salvación era una parte exigua y fugaz de la vida de las adolescentes. De las muchachas que debían estar pendiente de la vida de verdad que le esperaba: los novios, el sexo, la universidad, el matrimonio, los hijos.
Obvio: esta situación me produjo otra crisis de ansiedad.
Por entonces, las padecía a puñados durante la semana. Ya había adquirido el hábito de ocultar cosas a mi abuela, mi madre y mis tías, por lo que tenía un método más o menos útil para que mis “locuras” pasaran desapercibidas. Corría a esconderme como podía en la parte de atrás de la parte vieja del colegio y me quedaba allí, sentada entre los árboles enormes de pumarosa y los de mango. Era un buen lugar para echarme, para tratar de respirar con las manos aferradas al pecho.
Ya pasa, ya pasa, ya pasa.
Solo que no pasaba. No rápido, no del todo.
El día que la Bolacchini me dijo que quizás escribir no me salvaría de aquello, terminé tendida durante casi todo el recreo entre los mangos maduros y el colchón de hojas semipodridas. Me escocía la piel. Me pregunté si estar loca de la forma en que yo lo estaba era común, si más adelante me esperaba el manicomio. Qué dirían mi abuela o mi madre, mis amables tías, de saber que sufría de aquellos episodios sin explicación. No me imaginaba hablándoles de esos ataques. Pensé seriamente que la muerte podría ser una solución. Lo que quería era paz: dejar de tener miedo.
El día de la lapidaria frase de la Bolacchini, cuando volví al salón de clases, el profesor de matemática al que le caía mal me castigó por llegar tarde, con el uniforme sucio y sin tener idea de la tarea que había que entregar. Con otra de sus sonrisas socarronas, me mandó a la Dirección con una hoja en la que explicaba mi “conducta desordenada” y, por supuesto, me hizo firmar el libro de vida. Obedecí como en trance, desconectada de la realidad.
En la Dirección, me senté sola en una de las sillas de latón a esperar que llegara la directora. Me crucé de brazos y tomé una larga bocanada de aire. Tenía deseos de llorar, de gritar, de correr, de esconderme. Me incliné, me doblé en dos. Miré el suelo de granito. Que pare ya, pensé. Que pare ya.
— ¿A ti qué te pasa?
Antonietta, que se me acercó en ese momento, era otra de las monjas del colegio. Una rareza: alta, bonita, y, además, no era francesa. Era uruguaya y la musicalidad del acento todavía se le escuchaba.
— Que estoy loca.
No sé cómo me atreví a decir eso, pero lo hice y me liberó de un peso enorme.
Antonietta me miró sin decir nada. Pensé que se reiría o me castigaría. Me ignoraría, en el peor de los casos. Pero en lugar de eso se acercó más. Sus mocasines hacían un ruido sutil y pegajoso sobre el granito pulido. Pensé que el plástico barato se estaba derritiendo y tuve una imagen de una mujer que se desplomaba con lentitud en un magma gris y humeante. Que moría con los brazos alzados hacia el sol que la derretía. La mujer era pálida, de ojos negros y grandes, cabello negro. Una mujer como la que yo podría ser en el futuro.
— Explícame eso.
— Estoy loca –insistí–, me dan ataques. No puedo respirar, me duele el pecho. Eso me pasa.
Me quedé sentada, impávida. Esperando que Antonietta me gritara, que me dijera que no pasaba nada. Pero ella se sentó a mi lado. Me miró a la cara. Los ojos abiertos y preocupados.
— Cuéntame eso mejor.
A veces, cuando le cuento a alguien que conozco –o alguien a quien acabo de conocer, cosa aún más incómoda– que sufro de un trastorno de ansiedad generalizada, mi primer impulso es disculparme. Así, a ciegas: pedir disculpas porque lo que le contaré a continuación carece de sentido, porque se trata de un trastorno que ni yo misma entiendo. Trato de restarle importancia a lo que le explicaré a continuación y, quizá, brindarle cierto sentido de normalidad. Esa urgencia inexplicable, la garganta cerrada por un miedo invisible, la sensación persistente de que me encuentro tan cerca de un peligro inimaginable. Explicar jamás es sencillo. De modo que me disculpo, carraspeo, trato de quitarle un poco de gravedad: “No es tan fuerte. A veces siento que exagero”, digo. “No es que sea realmente importante”, añado.
Fue Antonietta la primera que me hizo prometer que jamás restaría importancia a lo que me ocurría. Y fue ella la que me obligó a asumir el hecho de que debía buscar ayuda. Me acompañó a mi casa dos días después y le explicó a mi abuela, mi madre y mis tías amorosas, lo que me ocurría.
— Nadie te ayuda si no te quieres ayudar –me dijo aquella tarde en Dirección–, así que entiéndelo, lo primero es que tienes que comenzar a pensar en ayudarte.
No creí que podría lograrlo. De hecho, me convencí de que la comprensión de Antonietta no era otra cosa que uno de los extremos de un recorrido que no sabía si tenía las fuerzas de culminar. Tuve esa sensación por mucho tiempo, hasta que tropecé con la terapeuta correcta. Hasta entonces, todos los psiquiatras que había visitado insistían en que “era algo de voluntad” y que lo más probable es que antes de hacer un diagnóstico tuvieran que descartar que se trataba de algo más farragoso, una mezcla entre mi habitual nerviosismo o algo más parecido a una incapacidad mental para lidiar con el estrés. En otras palabras, el problema era yo, mi actitud, mi debilidad, mi fragilidad.

Salté de un consultorio a otro, empeorando de a poco, todos los días un poco más infeliz, agotada. Hasta que finalmente me senté frente a M., mi actual terapeuta, que me miró con atención y me preguntó por qué me encontraba allí.
— Estoy cansada –dije–, no sé cómo vivir mi vida. No sé cómo… enfrentarme al miedo. Sé que debería, sé que exagero, sé que todo esto es un drama de mi mente. Pero tengo la sensación de que…
Me callé. Para entonces, cualquiera de los otros psiquiatras ya me habría interrumpido. Pero M. solo me escuchó y lo hizo de verdad, no esperando para responder apenas me callara ni tampoco para reprender mi debilidad. La psiquiatra simplemente aceptó que algo pasaba, que estaba allí por alguna razón.
— Continúa: ¿tienes la sensación de qué? – dijo ella al cabo de unos minutos de silencio.
Los ojos se me llenaron de lágrimas.
— Tengo miedo. Tengo miedo de estar muy enferma, que lo que le ocurre a mi mente sea tan grave, tan complejo, tan duro que no pueda recuperarme del todo. Tengo miedo de que mi mente…
— ¿De que tu mente qué?
— No deje de ser mi enemiga.
Allí estaba. Eso era justamente lo que me abrumaba. Las crisis de pánico eran un secreto vergonzoso que llevaba a cuestas.
— Disculpe por decirle todo esto – proseguí –, quizás…
— ¿Qué te disculpe por qué? – dijo M. con los ojos entrecerrados y sin variar su expresión.
Me quedé un poco aturdida. ¿No era obvio el motivo?
Me llevó algunos minutos de confusión entender que me disculpaba por sentirme como me sentía, por la sensación perenne e insoportable de sobrellevar el miedo. Por mi incapacidad para socializar, por mi tendencia a la soledad. Apreté las manos sobre las rodillas.
— No lo sé.
— No pidas disculpas jamás por cómo te sientes –sonrió M. –, esa es la primera regla para vivir. Nadie debe disculparte, ni tú necesitas que lo hagan. Esa es la gran lección que te permitirá mirarte y comprenderte con más amabilidad.
No supe qué responder. Me llevó mucho tiempo asimilar la primera de las muchas lecciones que vendrían después. Muchos años luego, sin embargo, seguiría pensando que ese no disculparme fue la puerta abierta a cierto tipo de libertad que no conocía. Que no comprendía del todo y que necesitaba más de lo que nunca creí en realidad.
— ¿Y qué haces para sacarte ese veneno que llevas por dentro? –me preguntó Antonietta la tarde en la que decidió sentarse a mi lado – ¿Qué haces para evitar que te coma?
Me miré la falda sucia de mango podrido. Las manos llenas de rasguños. Las medias que me rozaban los tobillos. Pensé en la Bolacchini. Pensé en que el veneno dejaba de doler cuando tomaba forma en una hoja en blanco. Y así se lo dije a Antonietta.
— Escribe, pues, que para eso te pagan este colegio caro. Para enseñarte bien –me miró seria–. Escribe todo lo que puedas. Estás loca y puedes escribir.
Ha sido un largo trayecto lidiar con mi trastorno de ansiedad. Y un largo trayecto en que me han acompañado siempre las palabras. Escribir, para evitar que el caos pueda devorarme por completo, escribir para huir cuando el dolor es tan insoportable que el árbol rojo de mi niñez se convierte en una criatura bicéfala, maligna y enorme. Escribir porque estoy loca (ya no me llamo así, pero la palabra me gusta) y escribir para entender la contextura y el poder de esa locura.
Una vez, uno de mis editores me dijo que “la literatura no salva de nada”. Lo dijo con su extraño sentido del humor convertido en una especie de sermón invisible. Me encogí de hombros.
— De todas las personas del mundo, tú deberías creer lo contrario.
— No, en realidad es justo lo que me ha enseñado todo mi trabajo –explicó este poeta y articulista barbudo, de risa fácil y ojos curiosos –: la literatura es lo que haces de ella, lo que concibes de ella. Nada más. ¿Qué te puede salvar leer si eres quien tiene la última opinión? Te salvas tú mismo, como un náufrago con las piernas rotas.
Ahora, tendida en mi estudio, siento que ya recuperé las fuerzas suficientes que el trastorno me robó otra vez. Suspiro, miro este pequeño nido que es mi cueva, que es mi isla. Y sonrío. Me siento frente a la computadora. El mundo sigue su largo trayecto hacia el caos. Y yo comienzo a escribir.
Porque estoy loca. Porque quiero que el mundo lo sepa. Porque sobreviví otra vez.